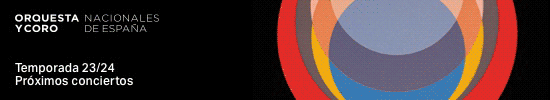Mozart, Bruckner y Donald Trump
Nueva York. 27/01/2017. Carnegie Hall. Mozart, Sinfonía concertante, K. 364. Bruckner, Sinfonía nº 7. Director, Daniel Barenboim. Staatskapelle Berlin. Solistas: Wolfram Brandl, violín y Yulia Deyneka, viola.
Más que en otros lugares del mundo, hay una presencia inevitable estos días en Nueva York: Donald Trump. En una ciudad en la que el nuevo presidente ha edificado gran parte de su fortuna, que ha votado mayoritariamente en su contra y cuyo carácter culto, abierto y cosmopolita representa todo lo que magnate desprecia, cada conversación acaba inevitablemente en el mismo lugar de extrañeza: ¿cómo ha podido pasarnos esto?
Daniel Barenboim, que visita estos días la ciudad con su ciclo de la integral de Bruckner en el Carnegie Hall, ha participado también en este proceso de reflexión colectiva. Al fin y al cabo, unir música y política ha sido una parte fundamental de su carrera profesional. Al acabar la interpretación de su Segunda Sinfonía, el mismo día que ocurría la toma de posesión en Washington, el maestro parafraseaba el lema central de la campaña del republicano invirtiendo su intención y significado: “America has the power to make the world great…”, “América tiene el poder de hacer grande el mundo entero… si sus políticos enfatizan el arte”. Un comentario que según los presentes fue recibido con vítores y aplausos unánimes.
Casi una semana más tarde y esta vez sin discurso político, asistimos a uno de momentos más esperados del ciclo, la Séptima. Como en cada uno de los otros conciertos, la pieza de Bruckner se ha combinado con una obra de Mozart. En este caso fue la Sinfonía Concertante, que supuso poco más que un entremés, un aperitivo falto de equilibro a la espera del plato fuerte de la velada. El primer movimiento, con unos aires inapropiadamente románticos, logró construir cierta tensión y sensualidad. Tras ello, un andante soporífero a pesar de los esfuerzos de los dos solistas hundió una obra que ya no pudo recuperarse. Algo no ha funcionado del todo bien cuando, el mismo día del cumpleaños de Mozart, uno de sus conciertos se resuelve tan descaradamente a modo de trámite. Afortunadamente, tras una pausa en la que se escuchó más hablar de política que de música, un Bruckner memorable estaba por llegar.
Es evidente que la Staatskapelle de Berlín y el que ha sido su director titular desde hace veinticinco años conocen perfectamente la obra y han desarrollado una reconocible visión propia. Tras una simpática regañina a las toses protagonistas de uno de los asistentes, el primer movimiento comenzó como una declaración de intenciones sobre la dimensión y majestuosidad de la obra y una demostración de medios y experiencia. Barenboim dirigió sin partitura, indicando apenas con la mirada, acompañando movimientos expresivos, más de complicidad que de gestión, a veces casi recostado, con la confianza de quien disfruta de una obra que ya ha hecho totalmente suya y en la que nada puede torcerse. Un gran espectáculo cimentado en contrastes dinámicos intensos y una saludable competición entre cuerdas y metales. Una ejecución luminosa hasta en sus instantes lúgubres, que duró hasta la coda, cuando un crescendo enloquecido adelantó los profundos sentimientos que vendrían a continuación.
Si la mayoría de las interpretaciones acentúan el aspecto de melancólico y de pérdida que la Historia se ha encargado de asignar al Adagio, en esta ocasión dominó la sensación de falta. Todo el movimiento resultó una larga y meditada espera para el clímax –por supuesto en su versión de máximos, con triángulo y platillos incluidos. Una espera que los acentos marcados, los tiempos robados y las pausas dilatadas convirtieron en una suerte de agonía sin concesiones. Drama y teatralidad a raudales en manos de una orquesta que, no casualmente, está bien curtida en óperas. Tras esto vino el contraste de un Scherzo, raudo y vivo como indica la partitura, con unas fanfarrias de potencia casi impertinente y un carácter deliciosamente bailable, combinado con un Trio de tiempos inusualmente lentos que sin embargo nunca corrió peligro de desplomarse. El movimiento final, más lírico y comedido, demostró la versatilidad de la orquesta para abordar sus aparentes contradicciones, desde el humor a la solemnidad, hasta llegar a un final de grandeza inapelable.
En un país en el que todos los conciertos, inevitablemente, acaban con la sala entera aplaudiendo en pie, a Barenboim se le puede reconocer el mérito de levantar al público desde el mismo instante en que la última nota dejó de sonar. Fueron unos instantes de evasión necesaria para una ciudad atónita, en una energética pero bien contrastada interpretación de Bruckner en la que no hubo un instante de flaqueza, que nos dejó con ganas de continuar asistiendo al ciclo y que hubiera producido una noche redonda, de no ser por ese pobre Mozart inicial que sin duda hubiera merecido algo más de empatía.