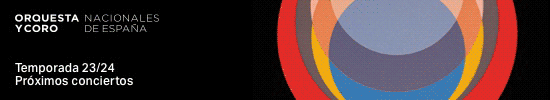Fábulas de amor y guerra
Madrid. 17/03/2016. Teatro de la Zarzuela. Temporada 2015-2016. Programa doble. La guerra de los gigantes, de Sebastián Durón. Cristina Alunno (La Fama/Palante), Mercedes Arcuri (El Silencio/Júpiter), Giuseppina Bridelli (El Tiempo/Minerva), Mariana Flores (La Inmortalidad/Hércules), Lucía Martín-Cartón (Novia), Javier Galán (Novio). El imposible mayor en amor le vence Amor, atribuida a Sebastián Durón. Vivica Genaux (Júpiter), Beatriz Diaz (Amor), María José Moreno (Juno), Javier Galán (Selvajio), Lucía Martín-Cartón (Siringa). Dirección de escena: Gustavo Tambascio. Cappella Mediterranea, dirección musical Leonardo García Alarcón.
Cualquier recuperación que se lleve a cabo de obras del barroco español, por desgracia aún poco valorado a pesar de su indudable interés tanto en calidad como por sus rasgos distintivos, solamente puede aplaudirse. Y con mayor motivo si estas recuperaciones se realizan sin escatimar medios, dentro del marco de una temporada regular, como es la del Teatro de la Zarzuela, con la pretensión de que su alcance y repercusión sean máximas. Es inequívoca voluntad que de unos años a esta parte anima a los responsables de teatro dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, ampliar la programación más allá de un repertorio fosilizado, no solo profundizando en las posibilidades que ofrecen los autores canónicos en sus obras más infrecuentes u olvidadas (véanse sin ir más lejos esta misma temporada las obras de Barbieri y Sorozábal), sino también accediendo a los márgenes del género, voluntad que encuentra en la conmemoración del tercer centenario de la muerte de Sebastián Durón la justificación perfecta para poner de actualidad la obra del imprescindible compositor nacido en Brihuega (Guadalajara).
Dicho lo cual, resulta como poco sorprendente que en lo que se ha concebido como una reivindicación y homenaje a Durón se incluya una obra, El imposible mayor en amor le vence Amor, cuya atribución al compositor es por decirlo prudentemente muy dudosa, cuestión tan llamativa que ha generado polémica no solamente en el ámbito de la musicología sino que ha llegado incluso a los medios generalistas en fechas previas a estas funciones. Las cuestiones de autoría en lo que respecta a ciertos repertorios son complejas, sin duda, pero un teatro como el de la Zarzuela no puede soslayarlas escudánse en la edición crítica de la partitura cuando existen estudios concluyentes. Y más cuando ¡en el propio libreto de las funciones editado por el teatro! afirma José Máximo Leza que “la circunstancia de que se conserven testimonios de pagos por la composición de la obra... así como que Torres pidiera el original de la partitura a los responsables unos meses después... refuerzan la tesis de que pudo ser al autor de la partitura”. Todo ello creo es razón suficiente para que se hubiera optado en este caso, si no por considerarla directamente de Torres, teniendo en cuenta la duda razonable, al menos haber utilizado alguna fórmula abierta del tipo “atribuida a Sebastián Durón”. Ello no habría en cualquier caso disminuido el interés del espectáculo ni desvirtuado el homenaje a Durón, y habría sido más fiel a la verdad histórica.
Dejando de lado la cuestión no menor de la autoría, y centrándonos en la representación del día 17, se nos ofreció un complejo, y largo, espectáculo fruto de la unión de dos obras que al margen del tema mitológico de ambas presentan grandes diferencias entre sí, y además con la incorporación de añadidos e interpolaciones adicionales a las partituras, sobre las que se podría discutir si son admisibles pero que es cierto no desentonaron en el discurso musical. A la hora de llevarlas a escena, Gustavo Tambascio optó por aplicar enfoques contrarios, consiguiendo resultados óptimos en ambos y poniendo de manifiesto dentro de una misma velada por un lado que las convenciones barrocas lejos de ser una limitación a la hora de poner hoy en escena estas obras facilitan la adopción de puntos de partida múltiples, y por otro, que igual de válidas son las recuperaciones filológicas en el campo de la escena como en el de la música. En el caso de La guerra de los gigantes el tema mitológico de la gigantomaquia se traslada al conflicto laboral que mantienen los trabajadores de una gran empresa industrial con los propietarios (propietarias en concreto) de la misma, desatado en el contexto de una boda con implicaciones corporativas. La acción, fijada explicitamente al año 1959, transforma el Olimpo en la sede de la sociedad Jupiter Salvatierra (homenaje a José Francisco Sarmiento de Sotomayor y Velasco, conde de Salvatierra, que encargara la obra), donde va a tener lugar un episodio de lucha de clases entre los trabajadores/gigantes y los propietarios/dioses olímpicos; naturalmente esta adaptación impone que la lectura del episodio mitológico, la revelión contra el poder legítimo y el castigo posterior, que resultaba obvia en el contexto de la Europa de monarquías absolutas, manifieste ahora la sublevación del proletariado oprimido mediante una huelga revolucionaria y la posterior represión por parte del poder político-económico. La ejecución final de los gigantes y su caudillo Palante, tras haberse rendido y firmado lo que se supone que es un acuerdo al menos honroso constituye uno de los momentos más intensos, poniendo de manifiesto lo que suele valer la palabra de los vencedores, aunque sean estos dioses... y que todo sea ideado por Minerva, la que al principio de la obra le dice a Júpiter “el poder solamente se debe regir por la Ciencia”, viene a explicitar cómo el sueño de la razón (el de aquella Ilustración en ciernes cuando se compuso la obra) termina produciendo los monstruos que hemos conocido en el siglo XX.
El marco en el que se desarrolla la acción será el de la sala de juntas de la empresa, presidido por un enorme vitral que refleja los logros de la industria y el progreso, espectacular escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, que se resquebrajará con la rebelión de los gigantes, dejando ver cómo detrás se esconde la maquinaria de la industria, en forma de gran rueda que da vueltas, símbolo maquinal pero también del discurrir circular del tiempo, donde las situaciones (¿opresión de unos grupos humanos por otros?) se repiten giro tras giro; escenografía a la que además contribuyó a sacar mayor partido la iluminación, utilizada de manera narrativa y simbólica (la blanca claridad para la boda inicial, el azul en la introducción para el Tiempo, el rojo de la fragua...). De gran belleza también el vestuario de Jesús Ruiz, reproduciendo el glamour de la Alta Sociedad de los años 50 recreando los diseños de Givenchy, Balmain o Balenciaga, contraponiéndose a la indumentaria rota, oscura y brutalista de los gigantes, ya sin conexión temporal concreta y más propia de una película postapocalíptica estilo Mad Max, pero que funcionó, cosa que no terminó de suceder con el personaje de Hércules, como superhéroe encargado de solucionar la situación para los dioses, con una imagen que no ayudó a caracterizar la naturaleza viril de su personaje en la ambigüedad que supone su asunción por una cantante mujer. Acrobacias, personas descolgándose del techo, peleas muy bien coreografiadas, y un movimiento de personajes muy cuidado ayudaron a conformar un espectáculo de primera categoría, seguramente lo mejor que se ha visto en la Zarzuela desde el Curro Vargas de 2014. Hay que hacer notar también que la adaptación de la obra incluye un texto añadido de nueva creación al principio que resultó un poco largo como introducción, aunque fuera necesario para la comprensión del conjunto.
El imposible mayor en amor, por el contrario, se inclina por la reconstrucción, en la medida de lo posible, de un espectáculo de época siguiendo las convenciones de la representación barroca, con los decorados, códigos gestuales, movimientos escénicos, iluminación incluso (uso de velas, si bien no de manera exclusiva como ha hecho Benjamin Lazar en algunas producciones) que se aproximen a los que el espectador pudo haber experimentado. Obviamente, la justificación “historicista” que sirve para la música serviría también para lo escénico, de la misma forma que se puede reprochar la imposibilidad de reproducir la experiencia teatral por el lado precisamente del espectador, que es hoy completamente diferente a aquel, y eso sí que no es reproducible... discusión realmente poco relevante cuando se puede disfrutar, como comprobamos el día 17, de esos códigos y en general de una estética que resulta muy atractiva también vista hoy toda vez que constituye una cierta novedad (aunque no rareza puesto que se hacen espectáculos de este tipo de cuando en cuando, recordemos la Partenope de Leonardo Vinci con dirección de escena del propio Tambascio). Y novedosos por ejemplo son hoy los decorados pintados que construyen el espacio con arquitecturas fingidas en perspectiva (el interior palaciego de la Jornada Segunda), o las nubes que se abren para mostrar a los dioses, los elementos que descienden o las tan apreciadas en tiempos “mutaciones”, cambios de escena a la vista del público, como la del final de la jornada segunda, por no hablar del vestuario lujoso de sedas, bordados, penachos y joyas. Minucioso trabajo el de actores y cantantes en los movimientos y gestos así como en las pausas, igual de importantes, y abundancia de bailes, tanto de carácter aristocrático como también de sabor popular para conformar una suerte de “espectáculo total” que todo lo contrario a la primera obra pretende alejarse de referentes temporales o espaciales concretos para presentarnos un mundo genérico de dioses, reyes y criados.
La diferente opción a la hora de poner en escena las dos obras programadas responde en cierta forma a las diferencias musicales de ambas, espectáculo aristocrático la una, zarzuela compuesta para su representación pública la otra, donde las influencias italianas empiezan a hacerse mucho más evidentes con una compartimentación más acusada de los números y presencia de recitativos secos, y donde una gran parte de la obra consiste en textos recitados por actores, sin música. La dirección de Leonardo García Alarcon antes de todo fue teatral, muy atento en todo momento a la creación de atmósferas en consonancia con lo que sucedía en escena (extraordinario por ejemplo el momento de la presentación de la fragua de los gigantes, música por cierto no de Durón sino tomada de Michelangelo Falvetti) o sugería el texto (la sensación del viento en la tonada de Júpiter Aguila apacible), teatralidad puesta de manifiesto en particular en la energía, violencia casi, con que se acometieron los momentos de batalla, en particular en la primera obra, y aquellos donde intervinieron los gigantes en forma de coro a cuatro (duo de Júpiter y Minerva y coro con las exclamaciones ¡Agua!¡Fuego!). Más allá de todo lo discutibles que son las licencias con las partituras siempre, no se puede más que admitir que García Alarcon convenció absolutamente con su visión al frente de una Cappella Mediterranea sensacional, obteniendo de ella una amplia paleta de sonoridades, aprovechando una rica orquestación (por ejemplo las cornetas con su particular sonido) y en especial un continuo que con dos claves, órgano, fagot, contrabajo, tiorba, archilaud, dos guitarras y arpa permitió numerosas combinaciones, un verdadero lujo orquestal. Hay que decir también que aunque la influencia italiana, como hemos dicho, se dejaba notar, así como también la francesa en ocasiones, siempre se mantuvo presente el componente más hispánico de la música como no podía ser de otra manera, así en el presencia de las dos guitarras, el acompañamiento con las castañuelas, etc, y esta variedad que permitía la música fue aprovechada para ofrecer una actuación muy imaginatia, que denota un trabajo muy meticuloso, también con los cantantes y actores (toda la escena al comienzo de El imposible mayor en amor, con los diálogos punteados por intervenciones del coro).
Más desigual, dentro de un nivel general notable, la larga nómina de cantantes que intervinieron en ambas obras; en La Guerra de los gigantes, además, varios de ellos doblando papel en la Introducción con personajes alegóricos. En esta obra destacaron en particular Giuseppina Bridelli como Minerva / El Tiempo y Mariana Flores como Hércules / La Inmortalidad (juntas en la escena tercera fue tal vez su mejor momento), aunque a la italiana cabe reprocharle la fijeza de algunos sonidos en su papel de El Tiempo, las dos sirvieron su parte con adecuadas dosis de entrega. Mercedes Arcuri como El Silencio se encontró excesivamente forzada en la tesitura, mucho mejor como Júpiter, en particular en la tonada Suenen ya al dulce hechizo; uno de los momentos más evocadores de toda la obra se produjo en el trío final de las tres cantantes, con Flores cantando desde el patio de butacas para poner de manifiesto su alejamiento de los dioses tras la ejecución de Palante. Este personaje, así como La Fama, corrió a cargo de Cristina Alunno, muy implicada con su papel pero con un volúmen muy escaso, que sobre todo impidió una mayor credibilidad como caudillo guerrero. Notable actuación del Coro del Teatro de la Zarzuela, desde el foso, y sobre todo de Carolina Masetti, Carmen Paula Romero, Julia Arellano y Fernando Martínez, integrantes del mismo a cuyo cargo corrieron los coros a cuatro.
Por lo que respecta a El imposible mayor, contaba esta obra en su parte vocal con la presencia de dos cantantes que despiertan interés por sí mismas, por motivos diferentes. Una es la soprano granadina María José Moreno, después de su ya larga trayectoria una de las cantantes imprescindibles de nuestro país, de la que cabe esperar siempre elegancia, una voz esplendorosa en el agudo y actuaciones que quedan en el recuerto; todo ello nos dejó su Juno, que aunque es un papel que no posee tanto protagonismo como otros que frecuenta fue suficiente para elevarla a lo mejor de la función, impecable en la media voz de Fenicia me atienda, extraordinaria en esa pequeña maravilla que es Quien quisiere este tesoro... una lección de clase, fraseo y estilo, a los que por suerte nos tiene acostumbrados. La otra cantante con potencial de reclamo es por supuesto la mezzo norteamericana Vivica Genaux, Júpiter aquí, auténtica estrella internacional del repertorio barroco que por suerte podemos escuchar en nuestro país con cierta frecuencia, por lo que no sorprenden ya sus virtudes y sus defectos, que ambos tiene; en todo caso es una cantante cuya personalidad no se puede poner en duda y que siempre consigue sacar a delante su parte y convencer, aunque no de la forma más canonica. En este caso, donde su parte no tiene las dificultades pirotécnicas de otros roles que frecuenta, se pudo disfrutar de su gran entrega y capacidad para generar emoción, en Yo no puedo a tal pensar, o la hermosa arieta Otro adora lo que adoro con su recitativo acompañado previo. Otras cuestiones (voz nasal, escaso volúmen, emisión particular) forman parte de la cantante y hay que asumirlas. De todas formas se le debe agradecer el que se implique en un proyecto de estas características, con el esfuerzo que debe haberle supuesto utilizar el castellano, en particular en los recitativos hasta conseguir resultar idiomática.
Muy convincente también Beatriz Díaz como Amor, aunque la voz no sea muy atractiva, pero no es poco dar adecuada réplica a Genaux y Moreno en los duos con ambas y salir airosa. Muy correctos también Javier Galán y Lucía Martín-Cartón en los personajes característicos de los graciosos Selvajio y Siringa (doble intervención, pues también participan el La guerra de los Gigantes como Novio y Novia) y especial mención a Mariana Flores, Giuseppina Bridelli, Cristina Segura y Miguel Bernal que desde el foso se encargaron de manera impecable de las intervenciones de coro a cuatro voces.
Si no hay imposibles en amor, tampoco debería haberlos a la hora de recuperar obras de nuestro patrimonio musical, si se apuesta decididamente por ello utilizando medios adecuados con el concurso del talento y el entusiasmo de los profesionales, talento y entusiasmo que emanan de estas funciones del Teatro de la Zarzuela, convertidas ya en un hito que ojalá sea solamente un primer paso. Queda demostrado que es hora ya de saltar por encima de barreras mentales, cuando no prejuicios, que nos impiden disfrutar del barroco español como ya lo hacemos del procedente de otros países, y la temporada de la Zarzuela, aunque para ello deba luchar contra antiguas inercias, es un lugar perfectamente adecuado.