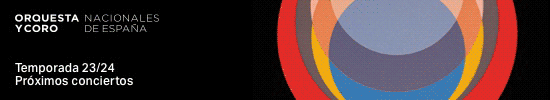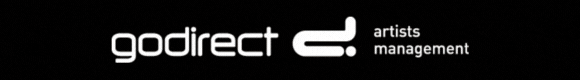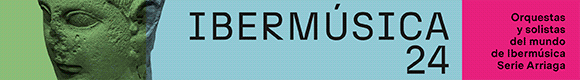L’elisir d’amore. Entre modernidad y tradición. (Parte 1)
Ante la enésima reposición de L’elisir d’amore, uno no puede dejar de preguntarse: ¿qué tiene esta ópera que, inevitablemente, consigue emocionarnos tras casi 200 años de su estreno? Esta empatía no es debida a ningún elemento intelectual, es obvio. O de innovación musical. Se trata de una obra que apela a nuestros sentimientos más básicos y consigue agitarlos sin trucos, con honestidad, haciéndonos reír y llorar sin solución de continuidad. Nos identificamos inevitablemente con el bueno de Nemorino y nos divertimos con el canalla del Dottore Dulcamara. Ambos representan polos opuestos: Nemorino entronca con el romanticismo literario que se adueña de la ópera durante los años 30 del siglo XIX. Dulcamara, en cambio, hunde sus raíces en la tradición de la Opera buffa y la Commedia dell’arte. Modernidad y tradición se dan, pues, la mano para crear una ópera que, desde el día de su estreno, no ha dejado de subir, constantemente, a todos los escenarios del mundo.
Entre 1827 y 1842 un tsunami estético desemboca en los años dorados del belcanto y, paradójicamente, provoca su extinción. Vincenzo Bellini triunfa estrepitosamente en La Scala de Milán, ciudad que se ha convertido en el centro operístico de Italia ante la decadencia de Nápoles, cuna del belcanto, y de Venecia. Y lo hace con una ópera de reminiscencias byronianas, Il pirata. La guerra de independencia griega está en su apogeo, así como la primera etapa del Risorgimento italiano. La Europa moderna y su imaginario se están definiendo y, por fuerza, la literatura da fe de ello con una generación de escritores inigualable. El patriarca Goethe muere a finales de los 20 dejando un legado inabarcable. Schiller lanza sus proclamas de libertad mientras Hölderlin refleja el romanticismo despojado de cualquier aditivo. Victor Hugo propone un manifiesto del teatro romántico y en Inglaterra, Walter Scott pone de moda sus paisajes góticos mientras Byron y los Shelley abren la puerta a nuevos mundos con sus monstruos correspondientes.
A nivel musical, dos años después del triunfo de Bellini, estalla la bomba: Rossini estrena Guillaume Tell en París y anuncia su retirada tras haber gobernado tiránicamente el planeta ópera durante diez años. El de Pesaro había marcado una línea estética de la que nadie podía desmarcarse si quería éxito y, sobretodo, trabajo. Esta tiranía crea una serie de compositores parásitos, como Mercadante o Pacini, que triunfan imitando el estilo del maestro. También Donizetti trata de seguir esta vía hasta encontrar su propia voz.
Pero Guillaume Tell no sólo marca el final de Rossini como compositor de ópera, señala también la irrupción de un cambio estético imparable. Adapta una obra de Friedrich Schiller, uno de los grandes dramaturgos románticos, que ensalza la lucha contra la tiranía. Algo sorprendente en un espíritu conservador como Rossini. Y además escribe una música (¡qué final!) de otro mundo. Atrás queda definitivamente la tradición ortodoxa belcantista. Se trata de una Grand Opéra que abre, de par en par, las puertas a un nuevo género. A un nuevo lenguaje. ¡El impacto es indescriptible! Nada puede volver a ser lo mismo.
Y menos cuando, al año siguiente, se estrena Norma y Donizetti encuentra, por fin, su voz y el éxito en Milán con su Anna Bolena, evocando a Walter Scott, al que cuatro años más tarde llevará a los escenarios con Lucia di Lammermoor. Byron, Schiller, Scott, Victor Hugo… El romanticismo literario ha irrumpido en la ópera y la desgaja por dentro. Se ha acabado el lieto fine. Los personajes sufren, aman, enloquecen y lo hacen mostrando sus sentimientos sin pudor ni las coartadas literarias de un Torquato Tasso.
Tras el estreno de I puritani, Bellini cumple con su deber de mito romántico y muere en su apogeo, dejando a Donizetti como rey indiscutible del mundo operístico. Ha sabido integrar el elemento romántico (Maria Stuarda, también a partir de Schiller) a la escuela belcantista y su reinado se predice largo y plácido, pero la sífilis que le llevó a la muerte y un joven llamado Giuseppe Verdi cambiarán radicalmente el panorama. Con Nabucco, en 1942, Verdi proclama la llegada de la parola scenica como pivote expresivo, finiquitando así la línea de canto como único medio de expresión y de emoción.
Es en el contexto convulso de estos años cuando se gesta la creación de L’elisir d’amore (1832) y es evidente que esta nueva estética y el subjetivismo que conlleva se filtra en una trama simple, tópica, para crear una obra de extraña emotividad. Con Nemorino, Donizetti y Romani crean un personaje que está en contacto permanente con sus sentimientos y que los muestra sin pudor. Si su Cavatina retrata la simplicidad del personaje y de sus planteamientos (el nombre Nemorino viene de Nemus, bosque en latín. Por tanto, el chico del bosque) el dúo con Adina nos muestra la fuerza de sus sentimientos. Es Adina quien toma la iniciativa. Se describe como la aurora que se posa indiferentemente aquí o allá, y lo hace con agilidades y adornos. La respuesta de Nemorino es arrolladora en su sencillez: él, en cambio, es como un río que, inevitablemente, desemboca en Adina. Y Donizetti lo ilustra musicalmente con maestría: si la línea vocal de Adina es artificiosa, la de Nemorino se construye con frases largas, sinceras, sin aditivos. Ahí está su corazón, sin trampa ni cartón.
Pero el momento clave llega en pleno final del primer acto. En medio de una situación innegablemente cómica, Donizetti nos sorprende con un latigazo sentimental inesperado. Nunca antes en la historia de la ópera se había dado algo así y, hasta Rigoletto, este contraste entre comicidad y drama, no volverá a parecer de un modo tan radiante: se trata de Adina credimi. De repente, durante pocos compases, todo se para, incluso la embriaguez de Nemorino, y aparece este tema en Fa menor, de línea melódica descendente, acompañado por los suspiros de una trompa. Un tema que, inevitable y majestuosamente, modula a la tonalidad mayor (en el XVIII era impensable un número que empezase y acabase en tonalidad menor) y las cuerdas toman el relevo de la trompa. Donizetti acompaña siempre a Nemorino, en sus expansiones líricas, con instrumentos de viento para acentuar su espiritualidad y la nobleza de sus sentimientos: flauta en Quanto é bella, trompa aquí, fagot y clarinete en Una furtiva lagrima.
Una furtiva lagrima… es el mar donde va a desembocar ese río que es Nemorino. Es interesante constatar que la romanza se incluyó a última hora por motivos estrictamente prácticos. El tenor contaba sólo con un número solista por dos de la soprano. Además, si no se intercalaba un número, la soprano debía interpretar de manera consecutiva el dúo con Dulcamara y su aria, lo cual podía agotar peligrosamente a la intérprete.
Ante esta situación, Donizetti propone a Romani introducir, en ese punto, una romanza que hace tiempo lleva en su carpeta. Romani rechaza la propuesta. Sus motivos son principalmente dos: es una pezzo demasiado sentimental en un contexto de comedia y, además, ralentiza en exceso la resolución final de la trama. Donizetti, a pesar de todo, lo tiene claro. Ante todo porque cree que el tenor que la estrenará puede dar buena cuenta de esa romanza.
En un principio, el compositor era sumamente crítico con la compañía que debía estrenar L’elisir d’amore. En una carta a su padre comenta: “Il tenore balbetta, il soprano canta bene ma quello che dice lo sa lei. Il basso e canino”. El tenor balbucea… Giambattista Genero no era uno de los grandes tenores de su generación, pero tenía una virtud: era muy expresivo y arrojado, y el público empatizaba con él. Teniendo estos elementos en cuenta, no sorprende que, desde el primer día, Una furtiva lagrima se haya convertido en, quizás, el aria más famosa de todo el repertorio operístico. La radicalidad de su tonalidad (Si bemol menor), la simplicidad de su estructura, en dos partes casi iguales, así como del acompañamiento, dan a la romanza esa sensación de improvisación, de espontaneidad que, todavía hoy, conmueve los más rocosos corazones, aunque el tenor balbucee.
Pero hay otro elemento significativo, al cual hemos aludido repetidamente. En la tradición belcantista era habitual el acompañamiento con instrumentos de viento para reflejar el patetismo elegíaco de la situación o el personaje. Lo encontramos en Tancredi (1813), de Rossini o en I Capuleti e i Montecchi (1830), de Bellini (“Oh quante volte, o quante!”). Son sólo dos ejemplos de un topos musical habitual en la época. Pero la utilización que hace de éste Donizetti en L’elisir tiene una particularidad trascendente: por primera vez estos acentos patéticos son otorgados a una figura masculina. Hasta ese momento esos recursos, esa sentimentalidad, pertenecía exclusivamente a la esfera femenina. El hecho que Nemorino los encarne le reporta epítetos como idiota, mezzo pazzo, buffone, malaccorto o scimunito, pero revela también un nuevo modelo masculino emergente.
Y, finalmente, la muerte. No hay comedia en la que se hable tanto de muerte como en L’elisir d’amore. Y no hay personaje que piense tanto en la muerte como Nemorino. Ya quiere morir, o de hambre o de amor, en el recitativo del primer dúo con su amada. Ese en el que se identifica con un río que va a morir en ese mar que es Adina. Quiere morir como soldado, ya que no es amado y, finalmente, en el momento climático de la obra, descubre que se puede morir de amor. Es evidente que, de manera muy sutil, en Nemorino se han filtrado ya, aunque en una estructura de comedia, los rasgos del nuevo héroe romántico que llevará a la cuerda de tenor, juntamente con la aparición del mal llamado Do de pecho y el cambio de vocalidad que esto conlleva, a una popularidad que hasta entonces sólo habían ostentado primero los castrati y luego las sopranos.
Es obvio que Una furtiva lagrima es un elemento clave para la popularidad de la obra, pero se trata sólo de la punta del iceberg de un trabajo de gran sutileza por parte de Donizetti y su libretista, Felice Romani. Nemorino es un retrato irresistible, que se expresa en términos de sinceridad y emoción, pero además es un personaje sin parangón y de una modernidad sorprendente. Todo lo contrario que Il Dottore Dulcamara…