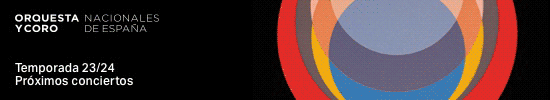Giordani, el tenor gallardo
Un día antes del aniversario del fallecimiento de Montserrat Caballé,y al cumplirse una década justa de su Turandot coruñesa con Lise Lindstrom, llegaba la noticia de otra desaparición inesperada, esta vez, la parca vino antes de tiempo para llevarse al buen amigo Marcello Giordani. De él podría decirse que su apellido auténtico, Guagliardo, le retrataba como tenor. Su gallardía, su arrojo, ese lanzarse sin red en pos de la expresión más directa, de una comunicación urgente, apasionada, espontánea dentro del artificio que es el canto, a veces excesiva… que tanto se echa de menos a veces en el canto monótono, previsible, excesivamente medido, cauteloso de tantos cantantes de ahora mismo. Giordani era un tenor de raza, a la antigua, privilegiado por un instrumento de una calidad excepcional, que producía sus mejores efectos en el teatro, no era voz de grabaciones, había que sentirla, como cuando lanzaba esos agudos como saetas que te dejaban clavado a la butaca.
Esa generosidad en su canto, que también le produjo algún disgusto –en los últimos años pasó por una crisis profunda de la que estaba saliendo victorioso justo en el momento de su repentina partida-, se trasladaba a lo personal. Tipo simpático, cordial, cariñoso lo conocí cuando andaba en procura de un Arnold de verdad, no esos tenorinos que menudo frecuentan hoy el personaje del Guillermo Tell, para una cita que tenía prevista con el recordado Zedda. Recordaba su impresionante actuación en París y le propuse incluir la célebre escena del último acto en su presentación coruñesa. Al final de aquel concierto me preguntó por qué le había pedido que cantara esa locura después de un concierto tan largo y yo entonces le dije la verdad, era una especie de audición. Giordani me contestó que ya había retirado el personaje de su repertorio pero que no le importaría cantarlo una vez más para nosotros, aunque con Alberto sería imposible porque el maestro milanés no admitía cortes, como así ocurrió. De aquel concierto guardo una anécdota personal. Giordani quería cantar como propina algo en español, Granada, me dijo, pero necesitaba escribir la letra, a modo de chuleta, en un papel que no se notara mucho. En su camerino me pidió que se la fuese dictando, y yo le dije que no, que así no podía, que yo solo la recordaba con la música y que tenía que cantársela. Así que ahí estaba yo ofreciéndole mi imposible Granada a uno de los mejores tenores del mundo, mientras él iba tomando nota con las gafas puestas, sin inmutarse.
Como el Arnold no pudo ser, quedamos en que cantaría Calaf en la producción de Chen Kaige, que no había podido interpretar en Valencia. En Coruña lo juntamos con Lise Lindstrom en su primera Turandot española, que luego por azar se repetiría al poco tiempo en el Met con la misma pareja cuando Guleghina canceló unas funciones. Aquel príncipe aguerrido recordaba a los de los Bonisolli, Martinucci y por ahí… No se reservaba ni en los ensayos y uno podía saber que él estaba en la sala casi desde la misma calle cuando descargaba su torrente.
Más tarde llegaría también la invitación a Sicilia para participar como jurado en el concurso de canto que acaba de poner en marcha. Experiencia maravillosa, con unos compañeros de los más variopinto, lo mismo te encontrabas a un par de agentes italianos que promovían a sus representados sin ningún pudor, como a Nicoletta Mantovani, la señora Pavarotti, como la llamaban. Lo mejor de todo, además de las cenas en compañía muy grata en aquellas noches de la hermosa Catania, era el entusiasmo que Marcello ponía en ayudar a los jóvenes cantantes aconsejándolos, apoyándolos, promoviéndolos. Creían de verdad en la responsabilidad que tenía con las nuevas generaciones y se implicó en ello hasta el final, lo mismo que su bella y encantadora esposa, Wilma, que tan buenos momentos pasó en Coruña con sus dos hijos. Recuerdo cómo nos decía lo bien que se sentían aquí, en atmósfera tan distendida, lejos de la tontería habitual que a menudo rodea el mundo de la ópera. Sin duda prefería el pulpo a los cócteles impersonales, la honestidad al halago de conveniencia. Los echamos de menos, hoy más que nunca.