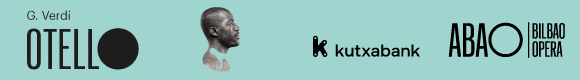Sobre el Requiem de Fauré
Gabriel Fauré nació en Pamiers, Francia, un 12 de mayo de 1845. Fue el quinto de sus seis hermanos, y el único de todos ellos que demostró talento musical. Ya de muy pequeño se entretenía tocando un viejo armonio en una capilla cercana a su escuela. Hasta que, con el paso de los años, el discreto talento del joven Fauré fue haciéndose notorio y finalmente su padre decide enviarle a París para que estudie en la École Niedermeyer, donde llegará entablar una amistad de por vida con Camille Saint-Saëns.
Aunque más agnóstico que devoto, Fauré consumió gran parte de su existencia viajando de iglesia en iglesia y, a su muerte, ya habían desfilado entre sus dedos las teclas de los órganos más importantes de la cristiandad francesa. Tanto es así que el propio compositor dejaría por escrito: “después de tantos años acompañando al órgano servicios fúnebres me lo sé todo de memoria. Yo quise escribir algo diferente”. Así pues la diferenciación fue una premisa fundamental cuando en 1886, tal vez motivado por el fallecimiento de su padre, se propone iniciar la composición de una misa de Réquiem. Lo verdaderamente particular de esta misa es que, por primera vez en el género, la música es capaz de mirar fijamente a la muerte sin intimidarse, encontrando en ella una experiencia liberadora y reconfortante. No parecen existir pues para el autor responsabilidades más allá del mundo terrenal, ni nadie que pueda exigirlas. Sólo un plácido y etéreo paraíso que Fauré nos describe musicalmente al final de la partitura.
La obra comienza siguiendo el orden acostumbrado en la misa de difuntos: Un Introitus seguido de la Kyrie. Ambas parten ruegan perdón al Señor, y en la música del compositor francés lo hacen de una forma solemne, densa y con algunos momentos oscuros que se ven reforzados por la rotundidad de los metales. No obstante, la claridad de las voces se opone casi siempre al sonido grave de la orquesta; es la manera que tiene este réquiem de cantar a la muerte, casi arrullándola. La tonalidad de re menor no es casual, puesto que a lo largo de la historia ha demostrado ser fácilmente asociable con la tristeza y la muerte. No olvidemos que el Réquiem de Mozart está escrito también en re menor, así como la música sobrenatural que acompaña al Comendador en el último acto de Don Giovanni. Rompiendo ya con la rígida estructura litúrgica, la composición se salta el Tracto y, especialmente, la Sequentia donde debe hablarse del Dies Irae (Día de la ira divina), de tanta fuerza en autores como Verdi o Berlioz. Fauré opta sencillamente por omitirlo, saltando directamente al Ofertorio y reemplazándolo por un tranquilizador “In Paradisum” al final. En el Ofertorio es clave la intervención del barítono, que debe cantar “Hostias et preces tibi” para completar la transición hacia el Sanctus precedente, de corte muy tranquilo y con una genial melodía en las cuerdas.
La parte que sigue, el Pie Jesu es quizá una de las más conocidas de la obra, y una nueva innovación por parte del compositor, dado que aunque otros autores como Dvořák o Duruflé también hayan optado por colocar esta parte en sus misas de réquiem lo cierto es que ésta no viene recogida en la liturgia tradicional, según la cual debería pasarse directamente al Agnus Dei. En el proyecto inicial de Fauré la parte del Pie Jesu debía ser cantada por un niño, ya que esto motivaba un acompañamiento ligero, acorde con la visión por el autor. No obstante en la mayoría de ocasiones esta parte es abordada por una soprano. Con el Agnus Dei el órgano vuelve a recuperar algo de protagonismo, quizás preparando ya la atmósfera un punto más oscura que se aprecia en la parte siguiente: el Libera Me, que destaca por la poderosa aria de barítono. Esta no estaba incluida en la primera versión de la obra, sino que fue añadida con posterioridad. Concretamente en una segunda edición terminada en el año 1900 y que podemos disfrutar gracias, en gran medida, al también compositor Edward Elgar, católico practicante y amigo de Fauré, a quien animó para orquestar el réquiem con la intención de representarlo en Londres.
Los dos padres de Fauré murieron en épocas próximas a la composición de este réquiem. Quizá a eso se deba la inclusión de la parte “In Paradisum” al final de la composición; porque ese era precisamente el lugar que el compositor deseaba para sus progenitores: un espacio tranquilo, atemporal. Musicalmente la parte está llena de ágiles grupos de semicorcheas que contribuyen a crear un marco etéreo y un tanto místico, consiguiendo encuadrar perfectamente las voces del coro.
Finalmente la obra termina como empezó, con un Re mantenido por el órgano, pero interpretado en esta ocasión de forma dulce y que debe ir perdiéndose poco a poco dentro de lo permitido por las capacidades de matización del instrumento. Fauré morirá en noviembre de 1924 sin llegar a ver como su réquiem alcanzaba las máximas cotas de popularidad. La pieza fue interpretada durante su funeral en la Iglesia de la Madeleine, convirtiéndose así en la obra que marcaría el final de la vida del compositor y, paradójicamente, también el comienzo de su inmortalidad.