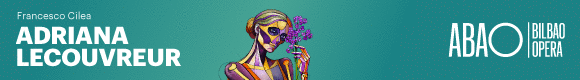© Pedro Puente / FIS
© Pedro Puente / FIS
La música como regreso
En ocasiones, un concierto trasciende la mera ejecución musical y se convierte en un relato. Ayer domingo 24 de agosto, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, Santander asistió a uno de esos relatos irrepetibles: el de un director que vuelve a casa con la orquesta que ahora es su voz, el de una solista que incendia el escenario con su magnetismo, y el de un festival que, a sus setenta y cuatro ediciones, continúa reinventando su identidad.
El regreso como símbolo
No se trataba solo de un concierto. Era el regreso de Jaime Martín, hijo de esta tierra, al frente de la Melbourne Symphony Orchestra, formación australiana que dirige desde 2022 y que llegaba por primera vez a España. La expectación era evidente en el aire: había algo de ritual en la manera en que el público aguardaba, como si presintiera que esa noche la música iba a tender puentes entre lo lejano y lo cercano, entre la biografía íntima y la memoria colectiva.
Los tres paisajes sonoros
El programa fue, en sí mismo, un viaje. Abrió con Haunted Hills de Margaret Sutherland, figura esencial en la historia cultural de Australia.
«El mundo en general piensa que una mujer no puede ser creativa. Una mujer puede contribuir de una manera especial. No creo que las mujeres quieran escribir lo mismo que los hombres, pero su contribución no es menos importante. Mi vida musical ha sido una frustración de promesas a medias, malas actuaciones y, finalmente, el fin de las actuaciones.»
Esas conmovedoras palabras fueron pronunciadas por Margaret Sutherland (1897-1984), considerada la madre de la música clásica australiana moderna. A través de sus viajes, composiciones y de un activismo incansable, Sutherland logró que un público en gran parte indiferente se familiarizara con las corrientes musicales del siglo XX. Lo hizo a pesar de una vida marcada por la contradicción: su último estreno fue, paradójicamente, su primer encargo; la editorial Boosey & Hawkes le negó la publicación al descubrir que “M. Sutherland” era mujer. Además, estuvo casada durante dos décadas con un hombre que consideraba que componer música era síntoma de enfermedad mental en una mujer.
En Santander, su música se escuchó con la dignidad que merece, como un recordatorio de que cada nota escrita fue, en su caso, un acto de resistencia. Martín la condujo con gesto atento al detalle, dejando que cada timbre emergiera como si se tratara de una pintura sonora que reivindicaba memoria y justicia.
Después irrumpió el primer Concierto para piano de Chaikovski. Allí apareció Khatia Buniatishvili, con esa presencia escénica que convierte cada aparición en un acontecimiento. De hecho, el “sold out” estaba colgado desde hacía ya varios días. Su lectura se encuentra alejada en demasiadas ocasiones de la partitura, y si bien es capaz de ofrecer un torrente en los pasajes de bravura, o una caricia en las melodías íntimas, no es menos cierto que le falta tanto sonido como coherencia interpretativa. El diálogo con la orquesta fue posible gracias a la atenta batuta de Jaime Martín, que estuvo sobre pendiente de que la cosa no se fuera de madre a lo largo de toda la obra, pues los cambios de tempi, los acelerones y ritardando, un tanto caprichosos no eran fáciles de encauzar, y menos aún evitar algunos desajustes. Buniatishvili nos regaló, eso sí, un bellísima transcripción de Bach del Adagio del Concierto de Oboe de Marcello, que en sus manos sonó plena de calma y sensibilidad.

Los Cuadros de una exposición: un museo sonoro en Santander
El viaje culminó con los Cuadros de una exposición de Músorgski, en la orquestación de Ravel. Si en su versión original para piano la obra es ya un caleidoscopio de imágenes, en manos de Ravel se convierte en un auténtico museo sonoro: cada cuadro adquiere textura, color y volumen, como si la orquesta levantara paredes y abriera ventanas en la imaginación del oyente.
Desde la solemne Promenade, que Martín abordó sin batuta pero con pulso firme y casi ceremonial, la Melbourne Symphony mostró de inmediato un sonido compacto, luminoso y equilibrado. En Gnomus, la orquesta se retorció con brusquedad expresiva: las cuerdas rasgaron el aire con frases angulosas y los metales colorearon la figura grotesca con un sarcasmo ácido. En contraste, El viejo castillo se presentó como un lamento suspendido en el tiempo, con un saxofón de sonoridad aterciopelada que evocó la melancolía de una voz lejana, casi humana, sobre un acompañamiento delicadamente tejido por las cuerdas. Fue uno de los momentos de mayor intimidad de la noche.
Tullerías aportó el frescor de una miniatura impresionista: maderas juguetonas y rápidas pinceladas que Martín condujo con ligereza, antes de que el carácter se tornara sombrío en Bydlo, con la tuba marcando el paso pesado y monótono del carro polaco, aquí sostenido con admirable tensión dramática hasta fundirse en un crescendo casi físico que obligó a contener la respiración.
El ciclo siguió con la viveza de Ballet de los polluelos en sus cáscaras, donde la percusión y las maderas crearon un humor chispeante, y con la fuerza bárbara de Samuel Goldenberg y Schmuyle, donde la contraposición de personajes se tradujo en un diálogo de contrastes extremos: las cuerdas graves y severas frente a una trompeta incisiva y casi nerviosa.
En El mercado de Limoges, la orquesta estalló en un torbellino de energía, con Martín marcando la dirección clara de un bullicio sonoro que parecía salirse de los atriles. El clima se oscureció de inmediato con Catacumbas: aquí el director insistió en la densidad de los metales y la resonancia espectral de las cuerdas, creando una atmósfera de misterio y gravedad casi sacra, magnificada después en Con mortuis in lingua mortua, donde el eco de la Promenade se transfiguró en un lamento fúnebre, evocando la idea de un diálogo con los muertos.

El clímax de la obra llegó en los últimos cuadros: La cabaña de Baba Yaga, trepidante y feroz, en el que la orquesta desplegó toda su potencia rítmica, y la imponente La gran puerta de Kiev, que Martín construyó con una arquitectura sonora impecable. Allí, los metales resonaron con nobleza solemne, las campanas orquestales se elevaron en un estallido de grandiosidad, y las cuerdas, poderosas, acompañaron a un crescendo que desembocó en un final apoteósico. La sala entera vibraba en esa catarsis sonora, como si Santander hubiera asistido a la inauguración de un templo imaginario hecho de música y memoria.
El público respondió con una ovación prolongada, consciente de haber recorrido no solo una exposición de cuadros, sino también un viaje por la imaginación, el color y la historia de la orquesta misma. Fue, sin duda, el momento de mayor plenitud del concierto, en el que Martín y la Melbourne Symphony demostraron que la música, cuando se interpreta con convicción y entrega, puede ser arquitectura, pintura y rito al mismo tiempo.
Aún hubo tiempo de dos bises más: el primero una obertura de la ópera Ruslan y Ludmila de Glinka, tocada de manera trepidante y del todo virtuosa, y como postre final el arreglo de Percy Grainger de la canción tradicional irlandesa Irish Tune from County Derry interpretada con toda la delicadeza y especial cuidado que requiere, otorgando una sonoridad cálida y profunda.
Cuando las últimas notas se disolvieron y el público rompió en ovaciones, quedó la sensación de haber asistido a algo más que a un concierto: a un acto de pertenencia. Martín volvía a casa no solo como director de una gran orquesta internacional, sino como símbolo de que la música puede unir geografías y memorias. Y el Festival Internacional de Santander, una vez más, fue el escenario donde lo personal se funde con lo universal, más aún cuando el propio Martín nos rebeló que fue allí, en Santander, cuando se enamoró de la música, asistiendo por primera vez en su vida a un concierto donde, curiosamente, se interpretaba los Cuadros de una exposición.
Al salir a la calle, con la bahía como telón de fondo, muchos llevaban todavía en el oído el eco de Chaikovski o la resonancia de Músorgski. Pero quizá lo más valioso era lo invisible: la certeza de que la música, cuando se vive así, se convierte en regreso, en raíz y en horizonte.
El eco de la mañana
Cabe destacar y resaltar que ese mismo día, por la mañana, la orquesta había abierto sus atriles a estudiantes y jóvenes melómanos en un ensayo abierto, e iniciativa del Festival. No fue un gesto menor: fue la prolongación natural de un concierto que quiso ser también semilla, un recordatorio de que la música no solo se interpreta, sino que se transmite.
Fotos: © Pedro Puente / FIS