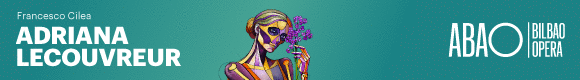Nostalgia de España
Barcelona. 4/11/17. Auditori. Granados: Tres danzas españolas. Falla: El amor brujo (Suite del ballet). Mariola Membrives, cantaora. Palomar: Réquiem por el cantaor de los poetas. María Hinojosa, soprano. Pere Martínez, cantaor. Orfeó Català. Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Dirección: Josep Caballé.
He aquí una de las pocas ocasiones durante la temporada de la orquesta en las que se puede escuchar un programa tramado con sentido y profunda coherencia entre las obras: Granados, Falla, Palomar. O lo que es lo mismo, el diálogo creativo y en pie de igualdad entre la música popular y la no popular (mal llamada “clásica” para entendernos), en un intento de fortalecer un maltrecho hilo entre pasado y presente dentro de la propia tradición ibérica.
Sin embargo, que siete meses después se programe la misma obra temprana de Granados en el mismo auditorio y por la misma orquesta, teniendo las carencias y retrasos que tenemos en la recuperación de nuestro patrimonio musical es como mínimo preocupante. Y hay algo más preocupante porque creo que finalmente está relacionado. Me refiero al infantilismo social de individuos a los que les es indiferente lo que le ocurra a nuestra música y nuestra orquesta, pero van al Auditori a hacer proclamas políticas inocuas, que no llegarán nunca a los oídos a los que se dirigen. El respeto al intérprete se posterga: faltaría más, siempre es el último en cualquier escalafón social. Aborreciendo la anécdota en una reflexión crítica, si la explico es porque los gritos de unos contra otros que impidieron a un estoico Josep Caballé bajar la batuta cuando se disponía a hacerlo, desconcentraron a muchos –intérpretes y público– tensando más una situación ya de por sí tensa cuando asistimos a todas las anomalías a las que estamos asistiendo estos días. ¿Para qué sirvieron esos berridos? Pues para que la Oriental de Granados comenzara dubitativa, atenazada, algo desajustada, y la batuta no consiguiera remontar definitivamente el vuelo hasta la Rondalla, cuando la articulación y el empaste entre secciones funcionó, logrando esa frescura y vigor rítmico que demanda la partitura en la brillante orquestación de Joan Lamote de Grignon. Y para nada más.
Caballé pudo desplegar mejor su probado oficio en el final de la primera parte. La inmensa popularidad de El amor brujo rodeada de tópicos, una obra de larga trayectoria desde la Gitanería en dos cuadros estrenada en el Teatro Lara de Madrid en 1915, hasta esta versión del ballet cuya genealogía se remonta hasta diez años más tarde, nos puede hacer perder de vista lo que significa. Esta obra representa un punto de inflexión inaugurando el período más prolífico del catálogo de Falla. Algunos la acusaron de afrancesamiento y otros la entendieron desde la lógica del nacionalismo. Ni unos ni otros entendieron su divisa estética: “Hemos hecho una obra rara, nueva, que desconocemos el efecto que pueda producir en el público, pero que hemos sentido”, decía en una entrevista antes del estreno de 1915. Lo que Falla estaba culminando era la sublimación, la evocación de un contexto musical y no la copia de un motivo popular, como en el mismo período también encarnan sus 7 canciones españolas (1915), Noches en los Jardines de España (1916) o la Fantasia Baetica (1920), utilizando rasgos del flamenco estilizados y aplicando un oficio del que se nutrió en París, hasta el extremo de que en una carta a Ignacio Zuloaga le dijera que de no ser por la capital francesa hubiera tenido que abandonar la composición. Caballé puso los cimientos sobre una conducción vigorosa y enérgica, buscando la maleabilidad de las cuerdas y la precisión en los acentos con una buena respuesta de la orquesta. El margen de mejora en el trabajo habría alcanzado un mayor refinamiento en los pasajes camerísticos quitando algún desencuentro puntual entre solista y orquesta en la “Danza del juego del amor”. Solvente fue Mariola Membrives, dotada de un timbre muy personal, bellísimo, en una interpretación nutrida de elegancia y dramatismo y sólo perjudicada por cierta tenacidad que nos privó de un desempeño mejor teniendo en cuenta los excelentes mimbres de la cantaora. Algo quizás habrá tenido que ver una acústica que además desconectaba la voz amplificada de la solista del dispositivo orquestal.
La paleta musical de Enric Palomar bebe sin complejos de muchas fuentes. En este Requiem por el cantaor de los poetas sobre la belleza plástica de la poesía de Santiago Auserón y José Gorostiza y la solemnidad de la misa de difuntos, teje referencias al legado coral y sinfónico europeo, junto a la tradición litúrgica cristiana y el cante flamenco. El intenso carácter contemplativo de la partitura orilla la redundancia y amenaza en ocasiones con diluir la tensión. Coro, soprano y cantaor son tres esferas que dialogan, se superponen, se intercambian... suprimiendo las fronteras arquetípicas culto/popular para alzar un ciclópeo monumento sinfónico-coral a sus referentes como Enrique Morente, y aptos para recordar otros como el admirado percusionista Roger Blàvia que nos dejó el pasado viernes, como quiso hacer Palomar. La partitura es detallista en el tratamiento orquestal, con referencias a veces rítmicas al flamenco y magistral en el tratamiento vocal del coro, que rindió a un gran nivel en manos del Orfeó Català, confirmando un buen momento de forma bajo la dirección de Simon Halsey. En todo caso siempre exigente, particularmente para el dúo vocal de solistas (soprano y cantaor) con una espléndida María Hinojosa y un exultante y emocionante Pere Martínez, que supo zambullirse con solvencia vocal y sensibilidad estética en todas las arterias dramáticas del Requiem, teniendo una gran acogida del público.
Lejos de España nos dejó Manuel de Falla y Matheu, sin dejar finalizada L’Atlàntida a la que Victoria de los Ángeles llamaba el Parsifal catalán. Escrito sobre el poema de Verdaguer –el poeta del pueblo como nadie– con música de un gaditano universal destinado al Orfeó Català. Una historia truncada, de miserias y desencuentros, pero también teñida de una dulce nostalgia: la nostalgia de esa España que pudo ser y no fue. Los frutos de una España arrasada o silenciada, que miró una vez hacia la propia tradición popular con respeto, talento y conocimiento.