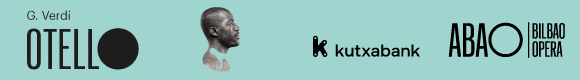Una ópera de Giacomo Puccini siempre es un reclamo casi infalible para que acuda el público a un teatro. El compositor de Lucca aúna casi como ninguno la calidad musical con el éxito popular, esa fórmula mágica que hace de sus obras verdaderos éxitos y más si le acompaña de buenos cantantes y una producción atractiva. Y sin duda este es el caso de Turandot, la inconclusa última obra del italiano que ahora repone el Gran Teatre del Liceu en su famosa producción que firmara, ya hace casi veinticinco años, la actriz, directora y productora teatral Núria Espert, la primera obra representada en el Liceu después del pavoroso incendio de 1994.
Y es que el planteamiento de Espert es de un clasicismo que a algunos puede no gustar por su literalidad. Una literalidad que continúa en esta reposición que se ha encargado de dirigir Bárbara Lluch, su nieta. Esta circunstancia supongo que será para Lluch a la vez un honor y una carga de responsabilidad, pero lo ha resuelto de una manera muy elegante. La producción, que yo pude ver en Bilbao dentro de la temporada de ABAO, coproductora de este título, no ha cambiado casi nada en lo esencial, pero como ha comentado la nueva directora con humor, “ha retirado” alguna telaraña y ha puesto su sello personal en alguna escena. Luego se comentará. Expliquemos primero que Nuria Espert plantea una Turandot hollywoodiense (hay guiños a Cleopatra o a El rey y yo), mucho más cerca del cine que adoraba su amigo Terenci Moix que del teatro contemporáneo, del que ella ha sido sin duda una de sus grandes damas. No hay nada de experimental en la concepción de una obra que, argumentalmente, no acepta bien los cambios que sí encajan con otras óperas. Espert va a lo seguro y se rodea de dos grandísimos colaboradores como son el ya fallecido Ezio Frigerio en la escenografía y Franca Squarciapino en el vestuario para crear una corte imperial llena de lujo y esplendor. Frigerio crea unos escenarios maravillosos y grandiosos (el trono imperial del segundo y tercer acto son casi apabullantes), mientras que Squarciapino usa todo su talento para mostrarnos un vestuario rico y deslumbrante.
En ese ambiente, la historia de la Princesa de Hielo y el Príncipe Ignoto cobra un matiz de cuento de hadas, negro eso sí y con un final nada feliz. Diferenciar los espectaculares momentos que jalonan la ópera de los más íntimos no resulta fácil y Espert lo hace de una manera natural, sin forzarlos, siguiendo a Puccini, el camino más seguro para que la historia funcione. Pero Bárbara Lluch ha cambiado partes esenciales de ese planteamiento original. El más significativo es que en la concepción de Espert Turandot se suicida, incapaz de asumir la realidad del amor. Y se permite romper la tradición porque Puccini no creó esa escena y bien pudo haber acabado la ópera así. Pero el primer encargado de poner el parche final (luego lo haría Luciano Berio) fue Franco Alfano que siguió los cánones, tan cinematográficos, del final feliz. A él vuelve Lluch, quizá pensando que ante todo ese gran espectáculo de luces, vestuario y escena, la muerte final de Turandot no empatizaba demasiado. Hay otros momentos también en que se ve otra mano y es en la primera escena del segundo acto, cuando los tres ministros del emperador, bufonizados en tantas producciones, cantan sus añoranzas y sus deseos no solo para sí mismos sino también narrándoselos a una niña de las que forman la corte imperial. La escena se convierte en un punto de referencia que confiere a la producción una mayor coherencia teatral. En resumen, La nieta no ha enmendado a la abuela, le ha demostrado que a su Turandot siempre la querrá el público, pese a sus caprichos principescos, porque el cuento está muy bien contado.

Musicalmente era el estreno del reparto alternativo que presenta el Liceu y fue francamente brillante. En primer lugar por la elegancia, entrega y majestad de la dirección de Alondra de la Parra. La directora mexicana ha firmado una lectura brillante, minuciosa y también hollywoodiense de una partitura que está construida para el espectáculo. Quizá, y por bien de los cantantes, en algún momento de tutti debería moderar el volumen orquestal, pero está claro que embriaga a los oyentes esa Orquesta del Liceu entregada y cautivada por la batuta de la maestra mexicana. Su dirección fue para mí lo más brillante de la noche.
Una noche en la que debutaba el papel de la Princesa de Hielo una cantante extraordinaria como es Ekaterina Semenchuk. Algunos se preguntaban qué hacía la gran mezzo que es, cantando un papel de soprano dramática. Yo nunca me he atrevido a comentar cuando un o una profesional deciden acceder a papeles que, según los teóricos especialistas, no son adecuados para ellos. Pienso que se les debe reconocer un criterio para hacer esos acercamientos o cambios, que tienen profesores que les indican lo mejor para ellos y, por encima de todo, una voz que dirá lo que se puede o no se puede hacer. Semenchuk bordó vocalmente el papel de Turandot. No tuvo problemas en toda la tesitura, cantando los agudos escritos con seguridad y fuerza. En todo momento brilló un instrumento que no pareció resentirse de un esfuerzo como el que supone este papel. Solo comentaré que, conociendo su magnetismo en Eboli, Azucena o Amneris, le queda conseguir ese fuego interior que desprende Turandot, pero era su primera noche. Llegarán otras plenas, la primera fue estupenda.
Martin Muehle defendió con arrojo el arrogante papel de Calaf con unos agudos vibrantes y limpios, emocionantes. Cantó 'Nessun dorma' con tranquilidad, saboreando las palabras y fraseando con gusto la celebérrima aria. Fue uno de los más aplaudidos en los saludos finales. Como lo fue también la Liù de Marta Mathéu en su única noche en este rol. Sorprendió que no hubiera ningún aplauso después de su primera aria, 'Signore, ascolta', y es que a mi parecer no transmitió la emoción y la belleza de uno de los papeles más agradecidos de toda la escritura pucciniana. Pero el público juzgó que sí lo había hecho.
Buen Timur de Adam Palka y excelentes en lo vocal y en lo actoral el Ping del gran Manel Esteve, el Pang de Moisés Martín, un tenor que nunca defrauda y el Pong del profesional Antoni Lliteres. Grandes aplausos para los tres al final, como los tuvo Raúl Giménez, un cantante que tan buenas noches ha dado en los teatros de todo el mundo y al que la posición en la producción no ayudaba a oírlo en absoluto, y a un mandarín de lujo como es David Lagares, que en esta ópera sería un gran Timur, sin menosprecio de nadie, claro está. Todo llegará, seguro. No por nombrarlos en último lugar su trabajo fue inferior. Extraordinario el Coro del Liceu en una ópera que permite a un equipo bien conjuntado como es este lucir sus grandes virtudes, esta vez con el acompañamiento del Coro Infantil de L’Orfeó Catalá.