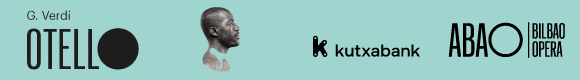Más que resurrección, redención
28-06-19. Madrid, Teatro Real. G. Mahler, Sinfonía núm. 2 en do menor “Resurrección”. Munich Philharmonic Orchestra; Chen Reiss, soprano; Tamara Mumford, mezzosoprano; Orféo Català; Cor de Cambra del Palau de la Música. Gustavo Dudamel, director.
Si realizamos un sencillo ejercicio, teclear “Segunda Sinfonía de Mahler” en Google, lo primero que aparece en los resultados del buscador es la imagen de Gustavo Dudamel, de espaldas, dirigiéndola en los Proms. Deslizado la mirada hacia abajo vemos su nombre repetido unas cuantas veces más, tal es la conexión que se ha creado entre este compositor y el más mediático de los jóvenes directores de la actualidad. Desde que ganara la primera edición del concurso de dirección Gustav Mahler en Bamberg, sus dos nombres se han paseado de la mano por las principales salas de conciertos del mundo, presentándose como un acontecimiento imprescindible. Tras haber escuchado sus Mahler unas cuantas veces ya, me resulta complicado entender el porqué de tanta notoriedad.
Dudamel tiene un buen sentido del espectáculo y, desde luego, sabe manejar una orquesta a plena potencia. Pero esto no es suficiente para una interpretación extraordinaria de las obras del austriaco. Sus sinfonías se construyen sobre la complejidad: desarrollan varios niveles de lectura simultáneos, manejan contradicciones emocionales y, en todas ellas, existe una innegable intención de transcendencia. Son estos los enredos sobre los que se construyen las interpretaciones memorables, que no pueden sustituirse tan solo por expresiones de grandeza. Y esto es, precisamente, lo que se pudo experimentar en la Segunda Sinfonía programada el Real como un evento extraordinario de los Amigos del Teatro.
A lo largo primer movimiento ya se evidenciaron los defectos y las virtudes que continuarían toda la velada. Dudamel huyó de las medias voces, instalándose muy cómodo en los pianos y, sobre todo, en los fortes. Respetó la calidad de los colores de la Filarmónica de Múnich -gran transparencia en la ejecución- y acertó dotando de personalidad propia a cada una de las repeticiones de los temas principales. El inconveniente es que, a pesar de la intensidad, no se logró construir apenas un ápice de tensión. La prueba definitiva estuvo en todos esos silencios sin dolor. Mal asunto, si lo que se pretende es captar algo del sinsentido de la vida.

Con un “Andante” coqueto, pero sin dobles sentidos, de belleza beethoveniana y con poco carácter popular, comenzamos a perder la esperanza de poder disfrutar de la estimulante perplejidad que Mahler suele generarnos. En el tercer movimiento, Dudamel jugó bien con la circularidad obsesiva que refleja la idea de eterno retorno y, una vez más, mostró lo mejor de sí mismo con ese grito de desesperación ejecutado como clímax por fases consecutivas, con el que la orquesta echó el resto. Pero el humor y lo grotesco, tan necesarios como contrapunto, brillaron por su ausencia. De la oscura y aterciopelada voz de contralto de la mezzo Tamara Mumford, emergió algo de esa severidad transcendente que vertebra “Urlicht” y que es un anticipo de espiritualidad que nos prepara para el gran finale.
El final de la “Resurreción” es una de las piezas más profundamente emocionantes de todo el repertorio sinfónico, emocionalmente sencilla y directa, en esto reside su grandeza y en este terreno Dudamel se siente como en casa. Desde el momento que la reconfortante y maternal voz de la soprano Chen Reiss entró en acción, comenzó la redención de una obra hasta ese momento infrautilizada. La entrada de los coros nos abrió la puerta a la eternidad y una ola de emoción invadió la sala. El Orfeó Català y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana disfrutaron de los tiempos retardados antes de lanzarse a un trabajo impecable que, junto con la orquesta, acabaría con una analogía de lo que en pintura se llama rompimiento de gloria.
Y con una sensación final de sentida euforia, abandonamos la sala con el acontecer de un magnifico instante, en vez de un recorrido transcendental de varias paradas.