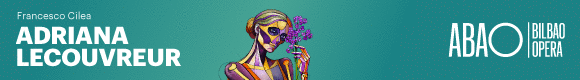Benditos localismos
Barcelona. 10/11/2019. Gran Teatre del Liceu. Vives: Doña Francisquita. María José Moreno (Doña Francisquita). Celso Albelo (Fernando). Ana Ibarra (Aurora "la Beltrana"). Alejandro del Cerro (Cardona). Miguel Sola (Don Matías). María José Suárez (Doña Francisca). Isaac Galán (Lorenzo Pérez). Orquesta y coro titulares del Liceu. Lluis Pasqual, dirección de escena. Óliver Díaz, dirección musical.
Tiene bemoles, permítanme la confianza, que haya venido a triunfar en el Liceu precisamente la misma producción de Doña Francisquita firmada por Lluis Pasqual que cosechó un sonoro -aunque puntual y muy reducido- rechazo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en su estreno durante la pasada temporada. Y esto en plena jornada electoral, con la que está cayendo ahí fuera, con una obra cuyo original se ambienta en el Madrid romántico. Amadeo Vives sublimó con esta música el madrileñismo, convirtiendo lo castizo en categoría, encumbrando lo local a expresión orgullosa y máxima de lo propio, sin ranciedades ni tics carpetovetónicos. No podía ser de otra manera, en la historia personal de un catalán, muy catalán, que sin embargo hizo fortuna en Madrid, hasta convertirse en un exponente conspicuo de lo madrileño, de lo muy madrileño.
Lluis Pasqual parte de una convicción, que comparto en lo sustancial: el libreto de Dona Francisquita, firmado en 1923 por el dramaturgo Federico Romero y el escritor Guillermo Fernández-Shaw, apenas se sostiene hoy en día. Mejor dicho: no interesa demasiado al público nacido en el último medio siglo, al que sabe a poco ese enredo de amoríos, cuyo origen está en una obra de Lope de Vega y a su vez en el Decamerón de Boccaccio, nada menos. Lo mismo pasa con decenas y decenas de libretos, ya sean de ópera, ya de zarzuela, ni mucho menos se trata de una excepción. Pero en el caso de esta partitura la constatación sirve a Pasqual para sostener una dramaturgia que juega con la propia intrahistoria de género, a lo largo del último siglo, situando cada acto en un momento histórico concreto: primer acto en tiempos de la II República, en un estudio de grabación de radio; segundo acto durante el régimen franquista, en un estudio de televisión; y finalmente una sala de ensayos en un teatro cualquiera de hoy en día para el tercer acto.

Pasqual no es original. Él mismo había planteado ya algo semejante para su programa doble de hace un par de temporadas en el Teatro de la Zarzuela, con Chateau Margaux y La viejecita. Y mirando fuera de nuestras fronteras, la fórmula ya ha sido bastante explotada. Sin ir más lejos, el Festival de Salzburgo propuso en 2011 una producción de Christof Loy para Die Frau ohne Schatten que transcurría precisamente en un estudio de grabación. Dicho esto, y dejando a un lado la originalidad o no de la propuesta, sí confieso que conecté con el ánimo que, entiendo, lleva a Pasqual a proponer una lectura en estas coordenadas, lejos de la típica y pintoresca Doña Francisquita que, seguramente, esperaba con ansias ese público madrileño que protestó la producción.
Pero aquí me van a permitir un breve inciso: la zarzuela, como género, arrastra consigo el lastre, casi el estigma, de haber pervivido gracias a un público cada vez más rancio y casposo, hay que decirlo sin medias tintas; un público de una media de edad altísima (ayer bromeaba con Daniel Bianco, quien me apuntaba que habían "rejuvenecido" en siete años la media de edad de su público; "¿Por muerte natural?", le espeté). Ese público es el que es y merece todo el respeto, pero no puede pretender que la zarzuela sea suya, hasta apropiarse sus opciones de futuro. Para que el género siga vivo hay que permitirse experimentar con cambios, sobre todo cuando -como es el caso- esas nuevas fórmulas resultan respetuosas con el espíritu de la obra. Sorprendente, en cualquier caso, la ausencia ayer de Lluis Pasqual, quien tampoco ha formado parte del proceso de ensayos, recayendo toda la reposición en manos de Leo Castaldi.

Más allá de la propuesta escénica, el elenco reunido para la ocasión era impecable. De nuevo en escena la misma pareja de solistas españoles que hace un año trifunó aquí mismo con I puritani: la soprano granadina María José Moreno y el tenor tinerfeño Celso Albelo. La primera se muestra en un estado vocal envidiable, en plena forma, con un instrumento de lírico-ligera que resiste el paso del tiempo de manera admirable, con una emisión fácil y un sonido limpio y nítido en todas las franjas. María José Moreno es una cantante esmerada, de gran seguridad e irreprochable estilo. La soprano granadina, quien ya había cantado una única función de Doña Francisquita en 2010, demostró así que atraviesa un momento de dulce madurez vocal. A su lado Celso Albelo, debutando como Fernando, asume un rol que pareciera escrito pensando expresamente en sus medios. Canta con elegancia y se implica a pies juntillas con la propuesta de Lluis Pasqual, dando rienda suelta a su vis cómica en puntuales y atinados instantes. Su interpretación de "Por el humo se sabe donde está el fuego" cosechó la ovación más cerrada de la noche, con permiso de la gran Lucero Tena, de la que después hablaremos. El recuerdo de Alfredo Kraus parece proyectar siempre su sombra sobre la carrera de Albelo, más si cabe con esta obra y precisamente en este teatro, donde se escuchó al grancanario cono Fernando en 1988. Celso Albelo sin embargo pisa con decisión, desde el respeto a los referentes de antaño, pero persiguiendo marcar su propio sendero. Y este espléndido debut es la mejor prueba.

El resto del elenco, aun con sus más y sus menos, no admite mayores reproches. Tanto los secundarios como los comprimarios rindieron a un buen nivel. Ana Ibarra es una Beltrana más que suficiente, con gracia en escena y con buen desempeño vocal. Lo mismo cabe decir del espléndido Cardona de Alejandro del Cerro, cuyos medios van claramente a más, en una proyección que le garantiza un brillante futuro. El oficio del resto del elenco fue palpalble, ya en el caso de los más veteranos como Miguel Sola (Don Matías) o María José Suárez (Doña Francisca) o el caso de los más jóvenes como Isaac Galán (Lorenzo Pérez). Un cartel sin fisuras, lo que no es poco para una obra de estas características y para una producción ciertamente singular. Hay que valorar también, y mucho, el papel que el actor Gonzalo de Castro desempeña como productor, en cada uno de los tres actos, hablando con los respectivos ministros, que son retratados siempre igual, en una atinada caricatura del poder y sus injerencias en la cultura.
Sobre los hombros de Gonzalo de Castro recae sin embargo uno de los elementos más polémicos de esta producción, el consabido tira y afloja con los diálogos y sus recortes. Lluis Pasqual insiste quizá en demasía, haciendo girar todas las intervenciones del actor sobre este mismo asunto, repitiendo una y otra vez que sobran esos textos hablados, que el público europeo no los va a entender, etc. El mensaje queda claro desde la primera intervención de Gonzalo de Castro, quien con mucho arte apenas se limita a repetir lo mismo hasta en tres ocasiones. Lo mismo sucede con la presentación de Lucero Tena, que parece ser la eterna promesa que nunca llega; se hace demasiado hincapié en lo extraordinario de su presencia, no porque ella no sea extraordinaria, sino de nuevo porque el asunto se repite en al menos dos ocasiones, no siempre con gracia. Afortunadamente, el oficio de Gonzalo de Castro se impone y conduce a buen puerto la propuesta.

Y el caso es que llega Lucero Tena y con ella el teatro se vino abajo. O arriba más bien, porque su intervención en el consabido fandango es una cosa maravillosa, de esas que erizan el vello y hacen asomar las lágrimas. Qué arte, qué honestidad, qué verdad en esas manos, qué humildad en esas castañuelas. Brava una y mil veces, no se puede decir otra cosa de ella. Su intervención redondea una lectura musical muy estimable, firmada por Óliver Díaz en el foso. El maestro asturiano ha trabajado a conciencia con la orquesta titular del Liceu, logrando un sonido hermoso, verdaderamente romántico, sin afectaciones, como una caricia sincera, a la que no faltan el brío y el salero, cuando corresponden. Quizá a la orquesta le falta creerse más la música que interpreta en puntuales ocasiones, como precisamente el fandango. Peccata minuta, nada que llegue a empañar una muy meritoria versión musical de Doña Francisquita, que regresaba al Liceu tras casi una década de ausencia. Hay que elogiar también la intervención del coro titular del teatro, que bordó uno de los pasajes más esperados, el "Coro de románticos", bellísimo en sus voces. Y asimismo un sonoro aplauso para todo el cuerpo de baile -no conveninentemene citado en el programa de mano, me temo- en una inspirada coreografía de Nuria Castejón. El tercer acto se refina precisamente con sus atinadísimas intervenciones, castañuelas en mano. Bravísimos.

Por último, permítanme un corolario, un tanto extramusical. Y es que la lección de Vives es magnífica, con un mensaje que hoy suena revolucionario y un tanto insólito: se trata de abrazar lo local como propio, precisamente cuanto más ajeno. "Madrid es mi prometida, pero Cataluña es mi madre", son palabras de Amadeo Vives recogidas con buen tino en el programa de mano, que resumen una idea del localismo reluctante a la xenofobia. ¿Qué mayor reto que asumir esos benditos localismos como propios, cuanto más ajenos? ¿De veras no les parece magnífico que un compositor nacido a las faldas de Montserrat terminase siendo una referencia entre los autores que renovaron el género lírico español? A lo mejor el futuro de nuestro país, y hablo ya de la política y de nuestros políticos, pasa por eso mismo, por asumir lo ajeno como propio, sin ver en lo extraño una amenaza. Suena naíf, soy consciente, pero de veras creo que no hay otra receta posible para el entendimiento. Si esta Francisquita funciona en el Liceu, y con éxito de público, ¿por qué no iba a ser posible entenderse también ahí fuera?