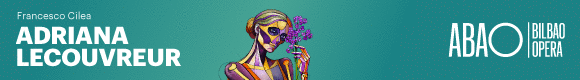Jaume Tribó: “Llevo al Liceu bajo mi piel”
Es el trabajador más veterano del Liceu. Prácticamente cada día, desde hace medio siglo, lleva viniendo al teatro de La Ramblas, al que adora con visible pasión. De hecho, lleva la “L” del Liceu tatuada en su pecho, literalmente, en un diseño obra de su abuelo, de 1908. Su oficio como apuntador va mucho más allá del mero hecho de “soplar” el texto a los solistas, como se afana en explicar cuando comenta lo escasos que son ya los teatros que cuentan con un profesional así en su plantilla.
Es usted la persona más veterana de cuantas trabajan hoy en día en el Liceu. De hecho es uno de los pocos que quedan ya en plantilla de los que trabajaban en el teatro hace veinte años, cuando tuvo lugar el fatídico incendio.
Llevo aquí cuarenta y cuatro años. Me siento muy querido y reconocido, sea por el coro, la orquesta, todo el escenario, la administración… todo el personal me trata con un afecto impagable. Y sin embargo lo que yo yo mejor conozco del Liceu, por haberlo estudiado bien a fondo, es el siglo XIX. El teatro se quemó el 31 de enero de 1994. Pocos meses antes yo había empezado a recapitular los anales del teatro, para mi uso personal. Los norteamericanos venían a Barcelona y me preguntaban por Caruso, si había cantado aquí o no, qué había cantado, cuántas veces… Yo tenía alguna noción, algún recuerdo, pero no tenía los datos y me daba rabia no poderles contestar con precisión. De modo que me puse a compilar todos esos datos, sobre todo con la idea de ocuparme de las óperas y no así del resto de espectáculos que se representaban aquí. Y para mi sorpresa, resulta que el 4 abril de 1847, cuando se inaugura el Liceu, no se hizo ópera. Se hizo una sinfonía del maestro Gomis, un valenciano; también un drama parecido al Tenorio, llamado el Don Fernando el de Antequera de Ventura de la Vega, en teoría escrito expresamente para el llamado Liceo Filarmónico Dramático de Su Majestad Isabel II (escrito como “2ª” en los diarios), que es como se denominó al teatro entonces, aunque se representaba en más teatros ese mismo día. El caso es que así fui corriendo el calendario hasta constatar que no se hizo ópera en el Liceu hasta el día 17 de abril de 1847, un poco tarde ya tras la inauguración. La primera ópera representada fue Anna Bolena de Donizetti y ya aquel día hubo un pequeño incendio que obligó a parar la representación durante el dúo de Anna y Giovanna. Y por eso decidí finalmente ocuparme en los anales de todos los espectáculos que se habían hecho en el Liceu, no solo las óperas. Estuve trece años recopilándolo todo.
Y no solo se ha ocupado del día a día del Liceu como documentalista. También ha vivido el teatro día a día desde su infancia.
Sí, yo soy el más viejo de este teatro (risas). De hecho, a diferencia de las divas, yo me pongo más años, no me los quito (risas). Es broma, lo cierto es que estoy aquí desde hace ya muchas décadas. Desde pequeño yo era ya rarito… en los días de Navidad era costumbre que los niños dijeran un verso a la abuela. Y con nueve años, en lugar de decirle un verso, le hice a mi abuela las alucinaciones del Boris Godunov en ruso, en casa.
Ya apuntaba maneras (risas).
Sí, yo desde pequeñito decía que quería ser apuntador de ópera. Es algo que nació conmigo. Y a mí nadie me dijo que no. Nadie me quitó la idea de la cabeza. Recuerdo aquellas escenas del Boris que hice como si fuera ayer: yo no sabía ruso, obviamente; pero había aprendido la fonética del cirílico e incluso coloqué estratégicamente tres sillas con las que tropezar. Además yo venía como espectador al Liceu muy a menudo. La primera vez fue el 26 de enero de 1955, día festivo porque se conmemoraba la entrada de Franco en Barcelona, fíjese usted… Era una función de tarde y una tía de mi familia me trajo al teatro, para ver Los maestros cantores. Al parecer aquello me gustó mucho… yo tenía nueve o diez años y lo recuerdo muy bien. A partir de ahí me llevaron más veces. Después vi un Rosenkavalier, un Tannhäuser… hasta que un día descubrí El barbero de Sevilla, algo muy diferente de lo que yo había visto antes en el Liceu. También me llevaban a los conciertos de la Orquesta Municipal que dirigía el maestro Toldrà, los domingos por la mañana. También había muchos discos en casa, que yo escuchaba a menudo. Hasta que con el tiempo, mi madre me puso un abono en el Liceu: quinto piso, primera fila, número treinta y seis. Con el tiempo, y ahora que han pasado sesenta años de aquello, yo que estaba en el extremo de la fila, ya estoy en el medio, porque iban corriendo la localidad conforme fallecían los abonados, dando preferencia a los que estábamos antes.
¿Mantiene su abono entonces?
Sí, lo pago yo todavía. Me hace ilusión. Va algún familiar en mi lugar, claro, a veces mi mujer. Pero me gusta mantenerlo. El caso es que yo venía cada domingo al teatro y poco a poco fui conociendo a todo el personal que trabajaba en el Liceu: músicos, directores, pianistas, cantantes… En aquel momento estaba aquí como apuntador el maestro madrileño Ángel Anglada, hijo del famoso José Anglada. Cuando fallece en el año 69, el Liceu se encontró con la necesidad de hacer llamar a varios apuntadores de Italia, sobre todo procedentes del San Carlo de Nápoles. Venían dos o tres cada temporada, según la agenda y demás. En una ocasión vino una soprano a cantar Traviata, acompañada por una hermosa mujer llamada Joan Dornemann, quien fue después apuntadora en el Metropolitan durante unos cuarenta años. De ella aprendí yo el oficio.
Cuénteme por favor algo más de ella, de su maestra al fin y al cabo.
Ella era discípula de Vasco Naldini, el Toscanini de los apuntadores, quien estuvo en la Scala en tiempos de los grandes, en los años cincuenta, con Callas, Tebaldi, Corelli, Di Stefano, Bastianini, Simionato…. Y cuando Karajan hizo La bohème en la Scala en el 62, con la Freni y Gianni Raimondi, Naldini estaba ahí. Karajan es un buen ejemplo de un maestro que no dirigía, en el sentido de dar las entradas y demás. Eso lo hace el señor que está escondido en la concha. Yo tuve de Naldini una especie de periscopio, a modo de espejo, por el cual yo veía al maestro, y sobre el tempo del director yo podía ir dando las entradas y metía a los cantantes. Dar las entradas es algo muy prosaico y poco poético, poco creativo; y hay directores que suponen que debe de ir solo, pero lo cierto es que no, y muchos cantantes agradecen y necesitan que haya alguien ahí pendiente de ellos.
Naldini se hizo famoso mundialmente cuando Callas hizo la Medea aquella de Dallas, con Berganza. En el año 57, imagínese lo que supuso que la Callas hiciera ir para allí a su propio apuntador, quién habría de ser ese hombre para necesitarlo la Callas. Lo mismo sucedió cuando Karajan llevo después esa misma Bohème de Milán hasta Viena, suscitando una tremenda polémica entre el sindicato austríaco de apuntadores, que existe, ya que ellos defendían disponer de hasta cinco profesionales capaces de hacer la labor de Naldini, al que Karajan quería llevar a Viena consigo. Aquello fue todo un escándalo.
El caso es que la Dornemann se había formado con Naldini y es por ella que yo aprendí el oficio de esa misma escuela. Aprendí sobre todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que es tan importante o más que lo primero. No hay que dirigir… mi mano derecha está muerta; las entradas habitualmente se dan con la izquierda, siempre en función de dónde se encuentre el cantante.
Por cierto, ¿cuál es su formación, en términos académicos?
Yo soy licenciado en lenguas románicas, con especialidad en lengua y literatura italiana, ampliando estudios además en dialectología italiana. También hice estudios musicales hasta cuarto de piano. El alemán lo aprendí durante los dos años en que viví en Zürich y el ruso y el checo en la escuela de idiomas de la Universitat.
Y en el caso de su oficio ¿hay una técnica específica? ¿Hay diversas escuelas?
Como le decía, yo soy de la mecánica italiana, la que conocí a través de Dornemann, quien la conoció de Naldini. Un maestro rammentatore o suggeritore es aquel que desde el centro de la boca del escenario -no desde un lado, eso no sirve de nada- sugiere y recuerda a los cantantes, no solo el texto, sino también el ritmo, el tiempo y el acento. Por eso siempre insisto en que nuestro trabajo es más un asunto musical que de texto. El apuntador dice texto, claro, pero sobre todo anuncia el ritmo que vendrá. Cuando un cantante llega a un teatro se supone que, poco o mucho, pero se ha mirado aquello que viene a cantar. Pero en directo, sobre las tablas, a veces hace falta un estímulo para encajar todo, texto y música, de la manera precisa. Y esa es nuestra función, básicamente. No se trata de susurrar el texto insistentemente.
¿Y en qué momento se convierte usted en apuntador del Liceu, en plantilla?
Llegó un momento en el que la Dornemann no podia irse del Metropolitan donde estaba fija y aquí se produjo el estreno de una ópera en catalán, Rondalla d’esparvers de Jaume Ventura Tort, con el maestro valenciano Gerardo Pérez Busquier a la batuta, en diciembre de 1975. Este maestro, pianista y director, trabajaba en el Liceu y dirigia varios títulos cada temporada. Y fue él quien me dijo si me quería ocupar yo de la labor de apuntador, ya que no había nadie previsto para ese título. Para mí fue tal la emoción, al ver que llegaba ese momento para mí. No se lo puede imaginar.
El caso es que hice esa ópera, ni se si bien o mal, pero el caso es que me dijeron que siguiese ocupándome de más títulos a partir de ahí. Me empezaron pagando 225 pesetas por cada ensayo. La temporada siguiente, el empresario, el señor Pàmias, me contrató ya con un salario estable de 1.000 pesetas mensuales, que no era nada. Y a partir de ahí continué… Las temporadas por entonces duraban tres meses: noviembre, diciembre, enero. Luego se cerraba el teatro, hasta el mes de ballet en primavera. Y luego vuelta al trabajo en noviembre. El resto del año el Liceu estaba cerrado.
¿Y el resto del año a qué se dedicaba?
Trabajaba en la radio y al mismo tiempo empecé a hacer bolos, que es la cosa más hermosa y divertida que hay. Primero fui a Valencia, done conocí a mi mujer. El Teatro Principal de Valencia era un gran sitio; Caballé cantaba a menudo. Después fui a Bilbao, donde había muchísimo dinero por aquel entonces. También visité Zaragoza, donde una vez se hizo un festival tremendo, con diez óperas en diez días. Iba también a La Coruña, a Lisboa, al Teatro de la Zarzuela… Y todo eso era posible por los meses que el Liceu estaba cerrado, de modo que yo tenía una temporada completa de funciones. En Semana Santa iba a Mahón, en septiembre hacíamos Bilbao y Oviedo, La Coruña y a veces Vigo. También he ido mucho a Sevilla, ya al Maestranza, mucho más tarde claro. Me llevaron a Ludwigshaffen para una Lucia; Pappano me llevó a La Monnaie en dos ocasiones; y la Caballé me llevó a todas partes, muchas veces a Niza, Marsella, Montpellier… Siempre cuento una anécdota con ella. Estábamos haciendo la Linda di Chamounix en el Liceu y me llama “la Montse”. Quería que fuera a Niza a hacer la Parisina d’Este de Donizetti, de un día para otro. De modo que salí a La Rambla y paré un taxi, que me llevó a Niza. Aquello fue toda una experiencia. Luego, en mi madurez en el 2013 he debutado en América, en Cincinnati donde me llamó el maestro Mark Gibson que, como Pappano, había trabajado como pianista en el Liceu. Por única vez en mi vida decidí un titulo y unas condiciones: el Don Carlos francés en 5 actos y con inclusión de los 8 fragmentos cortados antes del estreno absoluto.
Creo que lleva al Liceu, literalmente, bajo su piel. Se ha tatuado el logo del teatro, si no me equivoco.
Así es. Llevo al Liceu bajo mi piel. Cuando uno quiere mucho algo, lo quiere llevar consigo siempre. Y eso me pasa a mí con el Liceu. Me lo hice el 17 de febrero de 2011, precisamente cuando estuvimos casi seis meses sin cobrar la nómina en el Liceu, con el cierre amenazando al teatro. Los compañeros del teatro me criticaban mucho que me hubiera tatuado.
Lo fantástico del asunto es que la L que llevo tatuada no es la de ahora, ni la de hace algunos años, de aire modernista. La que llevo es un diseño original de mi abuelo, de estilo neogótico, hecha por encargo en 1908. Yo no lo sabía hasta que mi familia encontró el diseño original entre algunos documentos.
De modo que estaba usted predestinado a terminar en el Liceu.
Eso parece.
Por último, dígame, desde su experiencia: ¿tanto ha cambiado el Liceu actual, respecto al de antes del incendio?
Forzosamente es distinto. Lo que se quemó era todo madera, de 1862. Era un teatro de 132 años, con la madera seca. En aquel Liceu había un espacio, a mi izquierda desde la concha, donde Caballé se ponía siempre a cantar su aria del cuarto acto. Y es que hasta entonces las óperas se debían representar en cuatro actos. En teoría aquella parte, la izquierda, era la parte buena, algo que en el actual teatro nadie ha dicho que haya una zona mejor o peor. El actual teatro es todo de cemento, lo creamos o no.
Lo único que yo se es mi primera impresión cuando empezamos a ensayar Turandot para la reapertura. Desde mi concha yo estaba acostumbrado a escuchar al coro con enorme ímpetu, cantando seguros porque se oían entre ellos; y en aquel primer ensayo ya no tuve esa sensación, cantaban más contenidos, más retraídos, no tenían la misma referencia. En todo caso ya me he acostumbrado, es el teatro que tenemos y no hay otro.
Cuando se iba a reabrir el teatro, uno de los arquitectos que se ocuparon de la obra me dijo que lo habían reconstruido igual. Lo cierto es que no… no es igual, es parecido. Ahora tenemos un coro y una orquesta de gran nivel, algo que antes no teníamos. Y a nivel escénico tampoco hay color. Yo decía que el teatro que se quemó tenía alma. El de ahora tiene “almita”, pero ya está creciendo.
Foto: © A. Bofill