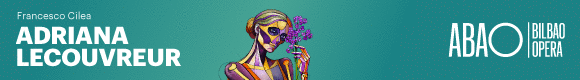¿Puede la música cambiar el mundo?
Berlín. 28/10/2016. Staatsoper im Schiller Theater. Beethoven: Fidelio. Camilla Nyllund, Andreas Schager, Matti Salminen, Falk Struckmann, Roman Trekel, Florian Hoffmann, Evelin Novak. Dir. de escena: Harry Kupfer. Dir. musical: Daniel Barenboim.
Hay fidelidades reconocibles: la de Daniel Barenboim con Harry Kupfer, con quien tanto trabajó en el Anillo de Bayreuth, y también la del propio Kupfer con Hans Schavernoch, su escenógrafo. En esta producción convergen pues memorias, recuerdos, espectáculos pasados. Harry Kupfer y Daniel Barenboim no habían vuelto ha trabajar juntos desde hace 15 años. Se reencontraban en torno a Fidelio -para Kufper, quinta producción de esta obra maestra de Beethoven-. La primera impresión, inevitablemente, es la de un Fidelio crepuscular y monumental: Barenboim (74), Kupfer (81) y Matti Salminen (71). No en vano estamos ante un Fidelio que se abre sobre el trasfondo del Musikverein de Viena, esto es, el templo del clasicismo y de un modo tradicional de hacer música, aquí recreado con el aderezo de un piano que acoge sobre sí un busto de Beethoven. La operación de homenaje parece obvia, tanto más cuando coincide al inicio con uno de los momentos más impresionantes de la velada, la obertura Leonora II, seguida poco después por el aria de Marzeellina y no por el dueto con Jaquino, como es habitual. La preparación de la orquesta queda ya patente desde entonces: refinamiento, energía y tensión se manifiestan al unísono, en una representación que se diría casi semi-concertante.
Pero la imagen del Musikverein se desvanece pronto para dar paso a un muro cuajado de inscripciones y graffiti, remedo del muro de la Gestapo de Colonia en el que los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial dejaron prueba de sus anhelos de libertad. Toda la ópera, hasta la liberación de Florestan, se desarrolla ante este muro, dejando de vez en cuando traspasar un hilo de luz (escena de Hans Schavernoch). Bien sabido es que la dramaturgia de Fidelio es conforme a la moda de su tiempo, cuando imperaban las “pièces à sauvetage”, a partir de la Lodoïska de Cherubini (1791). El verdadero valor añadido está pues en la música, generosa y poética, de un humanismo que porta consigo los ideales de la libertad y la fraternidad nacidos con la revolución francesa. Kupfer pone el acento no en vano en la cuestión de la música: ¿Puede la música cambiar el mundo, tal y como lo pretendía Beethoven? Cuando de forma irónica cae la imagen del Musikverein, para mostrar el muro de los prisioneros, es inevitable pensar en que el propio templo de la música es a su manera, asimismo una prisión. Cuando el Musikverein reaparece con el coro final, la tesis de Kupfer se cierra: este Fidelio es aporético, recrea la imposibilidad de una clausura cierta, nos pone ante la evidencia de una música fosilizada y definitivamente cerrada sobre sí misma, centrada en sus ritos, prisionera en fin y ya sin efecto sobre el mundo, más allá del placer que reporta a unos espectadores pasivos. De nuevo con ironía, el ministro interviene al final del segundo acto ataviado como un director del coro, como si la forma de una representación concertante volviera a plantearse, en un tono conformista. El espectáculo se abría con un ensayo y se cierra con una representación coral, protagonizada por gentes que cantan la música sin dar muestras de vivirla. Entre estos dos momentos se desarrolla una representación tradicional ante el citado muro, con pocos objetos , apenas el mínimo necesario, casi como en el transcurso de unos ensayos. El mejor momento, con el habitual cuidado y detalle de Kupfer en la dirección de actores, es la escena de la liberación de Florestan. De alguna manera Kupfer parece decirnos que la historia como tal importa poco: la pobreza escénica es por descontado querida, buscada y hay igualmente un conformismo en los gestos. Apenas el vestuario aporta otras indicaciones: Pizzaro vestido com un funcionario de la ex-DDR o de la Gestapo, el resto ataviados de gris o azul; un vestuario moderno y funcional, un tanto aburrido, propio de una historia sin relieve. Kupfer plantea así que esta música nacida para despertarnos y aspirar a la libertad, se ha convertido poco más o menos que una pieza de museo para espectadores adocenados y presos del rito. Discrepo pues de quienes tacharon con un “nihil novi sub sole” la propuesta de Kupfer, que es de hecho mucho más sutil de lo que parece.
En el apartado musical, Daniel Barenboim había reunido a un reparto muy respetable. Dignos de aplaudos fueron ya los dos miembros del ensemble del teatro, el agradable y límpido Jaquino de Florian Hoffmann y la Marzelline intensa, poética y entregada de Evelin Novak, con una voz bien impostada, clara y expresiva, quizá la revelación de la velada. Roman Trekel, en la parte del ministro, dio muestras de la claridad de su dicción, como buen liederista que es, pero la voz ha perdido volumen y proyección. Matti Salminen, con los medios propios de un cantante en retirada, compone un Rocco muy humano, muy ágil en el decir y en el arte de la conversación en música, capaz aún de colocar algunas notas potentes y bien proyectadas: Salminen siempre ha sido un grande. Falk Struckmann es Pizaro, una parte que ha cantado por doquier: tiene siempre el estilo requerido, con una voz aún potente. Como en el caso de Salminen, figura por pleno derecho en este reparto que se antoja en cierto modo un homenaje a cierto modo cada vez más precipitado de hacer ópera y que sigue teniendo gran efecto.
Andreas Schager era Florestan, un Florestan que acomete en pie su aria, como desafiante, pero que poco a poco vuelve a ser el Florestan débil de siempre, como si la representación se debiera en última instancia a las expectativas de ese público pasivo apuntado por Kupfer. La voz de Schafer es clara, joven, potente, lanzada sin pleno control, arrojada un tanto hacia afuera: el personaje que recrea no da muestras de un gran mundo interior, pero la voz muestras más control del habitual, gracias sin duda a Barenboim que lo acompaña con precisión notable. Triunfo también para Camilla Nylund, una Leonore muy respetable, intensa, fuerte, expresiva, sin ningún escollo vocal en el terrible “Abscheulicher” ni en la escena de la prisión: el personaje está ahí, conmovedor, enérgico, entregado. Una de las Leonore más hermosas de los últimos años.
El coro de la Staatsoper suena bellísimo, ya sea en el primer acto (coro de los prisioneros) que en la parte final, vivaz, potente, conmovedor. Y la orquesta en fin es espléndida: Barenboim suena siempre convincente con su orquesta, con un sonido limpio y preciso, también claro y luminoso, pero sensible a la escena. Una grandísima versión musical, colofón a una representación muy sensible, falsamente convencional, que pone el acento en la potencia de la música y del arte en el mundo de hoy. Cuestión a la que responde con dudas, invitándonos a meditar con la grandeza de la interpretación.