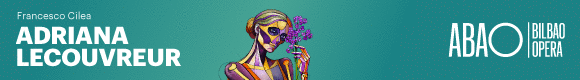El fin de una era
Múnich. 08/07/2021. Bayerische Statasoper. Wagner: Tristan und Isolde. Jonas Kaufmann (Tristan). Anja Harteros (Isolde). Okka von der Damerau (Brangäne). Mika Kares (König Marke). Wolfgang Koch (Kurwenal). Krzysztof Warlikowski, dirección de escena. Kirill Petrenko, dirección musical.
En muy contadas ocasiones se da una constelación de artistas tan selecta y escogida como la que la Bayerische Staatsoper ha podido disfrutar en su escenario durante los últimos años. Me refiero por supuesto al trío integrado por Kirill Petrenko, Jonas Kaufmann y Anja Harteros. Juntos o por separado han protagonizado las mejores propuestas de la etapa liderada por Nikolaus Bachler como intendente del coliseo bávaro. Una era que termina precisamente con este estratosférico Tristan und Isolde, en una nueva producción que lleva la firma de Krzystzof Warlikowski.
Se trataba, de hecho, de un doble debut en los roles principales, pues ni Kaufmann ni Harteros se habían enfrentado antes a esta partitura. Estamos, sin duda alguna, ante una pareja de ensueño. La hazaña de estas funciones radica precisamente en el modo en que han logrado mimetizarse con sus respectivos personajes sin poseer, a priori, las voces ideales para interpretarlos.
En el caso de Anja Harteros, amén del singularísimo color de su instrumento, de un magnetismo irresistible e inefable, asombra en este caso la señorial apropiación de un rol, el de Isolda, que de antemano cabía juzgar claramente al margen de sus posibilidades. Pero muy al contrario, la soprano alemana exhibe una apabullante recreación, dosificando su temperamento y demostrando una inteligencia fuera de lo común. Increíble es la palabra que mejor define la gesta de Harteros con estas funciones; sin la menor duda, lo más extraordinario que le he escuchado nunca. Ama y señora de su voz, firma un primer acto impetuoso, de una seguridad escalofriante. Y qué elegancia en cada frase, qué porte, qué manera de cincelar el texto... Señorial su Isolda, con un 'Liebestod' que parece congelar el tiempo y no acabarse nunca.
Por lo que respecta a Jonas Kaufmann, en un entendimiento prodigioso con la batuta de Petrenko, fascina el modo en que logra apropiarse del papel hasta un punto en el que parece disolverse su dificultad, su bien conocida e indudable exigencia. Y es que pocas veces hemos escuchado un tercer acto tan desahogado, tan nítido, tan cantado. Desde Windgassen pocos tenores, por no decir ninguno, se han atrevido a frasear el rol de Tristan con semejante poesía. Kaufmann suena como transido durante todo el tercer acto. En verdad estado de gracia, es tal su atención a cada detalle de la partitura, tal su musicalidad, tan descollante su consistencia dramática que uno queda perplejo ante la insultante seguridad con la que resuelve esta intrincada parte. No hay sonido que flaquee, no hay escena donde titubee... Es Tristan en sentido estricto, de un modo inesperado y asombroso.
En la senda de grandes bajos finlandeses del pasado como Martti Talvela y o Matti Salminen, Mika Kares firma una magnífica interpretación del Rey Marke, con un timbre sonoro y contundente, amén de un fraseo bien medido y cincelado con infinidad de matices. Su extraordinaria presencia escénica redondeó una actuación de muchos quilates. A su lado dos glorias locales, también curtidas en la era Bachler, completaban el elenco de secundarios: Wolfgang Koch como Kurwenal y Okka von der Damerau como Brangäne. El primero exprimió hasta la última gota el texto de su parte, con un sensacional tercer acto. Y la segunda -con medios perfectamente capaces para una Isolda- bordó su cometido, con una maravillosa intervención en los avisos del segundo acto.

Uno de los grandes milagros de la Bayerische Staatsoper durante el último lustro ha sido, sin lugar a dudas, la presencia en su foso de Kirill Petrenko. He tenido la fortuna de seguir su trabajo allí de cerca, con títulos de lo más dispar, desde Die Soldaten a Lucia di Lammermoor pasando por Tannhäuser, Die Tote Stadt o Lulu, entre otros muchos. Y nunca, absolutamente nunca, había sentido algo tan hondo y auténtico como lo que esta vez con Tristan und Isolde. Y eso es mucho decir, créanme.
Incisivo y analítico, como es costumbre en su hacer, el maestro ruso obra el milagro de un Tristan de inusitada transparencia, en el que una vez más escuchamos pasajes antes inéditos, desentrañando la partitura con la precisión de un cirujano y con la magia de un chamán. Fascina nuevamente en Petrenko su habilidad para resultar narrativo sin recurrir a excesos y remilgos en el fraseo. Muy al contrario, escoge tiempos ágiles, no acelerados, pero en cualquier caso nada complecientes, bien marcados. Esto se traduce en una inercia irresistible, muy pegada a la escena, en la que no dejan de saltar chispas, emocionalmente hablando. Estamos ante un Tristan sofocante, que apela una y otra vez al oyente.
La dirección de Kirill Petrenko -quien ya había liderado esta partitura en Lyon, en 2011- es la piedra angular de esta representación, la clave de bóveda sobre la que sostiene el milagro. Sin él en el foso, a buen seguro ni Harteros ni Kaufmann se habrían atrevido a cantar esta obra. No obstante, que nadie piense que Petrenko plantea una versión cuasi-camerística o pseudo-sinfonica de la partitura. En absoluto, Petrenko no se arredra lo más mínimo. Estamos ante un Tristan de enorme fuerza y extraordinaria expresividad.
Y es que lo que Petrenko propone no es una interpretación, ni siquiera una representación, es una vivencia, en el sentido estricto del término. El asombro ante la velada, en todo caso, ha de extenderse también a la orquesta de la Bayerische Staatsoper, cuyos músicos no dudan un instante en precipitarse junto a Petrenko por un abismo realmente arriesgado y comprometido, pues lo fácil, lo cómodo, es plantear un Tristan grueso, de hechuras convencionales, fraseado con complacencia, en las antípodas de lo que aquí se nos presenta.
A lo largo de la función hay muchos instantes para el recuerdo: los acordes que presentan a Tristan ante Isolda en el primer acto, de una fuerza casi visceral; la transición desde el refinamiento al frenesí en el dúo del segundo acto con los dos protagonistas; y en realidad todo el tercer acto, de una intensidad y poesía inéditas.

En escena Krzysztof Warlikowski presenta una producción exacta, en el sentido de que no le sobra ni le falta nada. Lejos de sus más recientes propuestas, que oscilaban a veces entre la vana ocurrencia y la fútil provocación, en esta ocasión el director polaco demuestra una firme sagacidad, al concebir una propuesta hecha a medida de este evento y sus protagonistas. Y es que casi toda la acción sucede a los pies del foso, en primer término, favoreciendo indudablemente el desempeño acústico de las voces. Además la escenografía de Malgorzata Szczesniak presenta un único espacio, un gran salón de madera, lo que redobla nuevamente la predisposición acústica.
El escenario donde tiene lugar la acción es un lugar muy concreto, muy preciso, la galería de arte de Paul Rosenberg en París, antes de la Segunda Guerra Mundial. Son muchas las connotaciones que tiene escoger este lugar, donde se dieron cita las creaciones de Pablo Picassso, Henri Matisse o Georges Braque. La guerra y el arte; el judaísmo, Wagner y el nazismo... En clave psicoanalítica, con un sofá que más bien pareciera un diván donde escuchamos las largas intervenciones de los protagonistas, Warlikowski juega con la memoria y sus heridas, con la guerra y sus huellas, tanto en sentido literal como figurado. De Proust a Baudelaire, se acumulan las referencias, bien hiladas, consciente el polaco de la imposibilidad de representar Tristan und Isolde atendiendo a su acción propiamente dicha. Se trata más bien de dibujar el alma de sus personajes
Warlikowski pone en juego dos figuras humanoides desde el preludio mismo de la representación. Alter ego de los dos protagonistas, estas figuras manifiestan en escena el lenguaje del encuentro físico, del abrazo, la caricia, etc. A diferencia de los protagonistas reales de la velada, entre quienes hay siempre una continuada distancia, un frío abismo que les separa, como vemos de hecho en la proyección que acompaña al segundo acto, con Isolda esperando a Tristan en la habitación de un hotel. Dos amantes que no se tocan, tan solo se sienten, a lo sumo se miran, pero su amor es más auténtico y genuino que cualquier otro.
Hay instantes sobresalientes en materia de dirección de actores, como la escena del primer acto en la que Tristan le sirve su espada a Isolda para que haga justicia ella misma. Cada gesto, cada palabra están ahí hilados de forma prodigiosa. Finalmente, la propuesta de Warlikowski se cierra con un broche indudablemente simbólico, con la muerte en el amor de los dos protagonistas, cuyo primer plano inunda el escenario en una bellísima proyección, mientras se miran a los ojos intensa y plácidamente. La imagen del fin de un era, mientras el 'Liebestod' de Harteros y Petrenko nos deshacía en lágrimas.
En conjunto, una representación inolvidable y a buen seguro irrepetible, fruto de una conjunción extraordinaria e histórica.